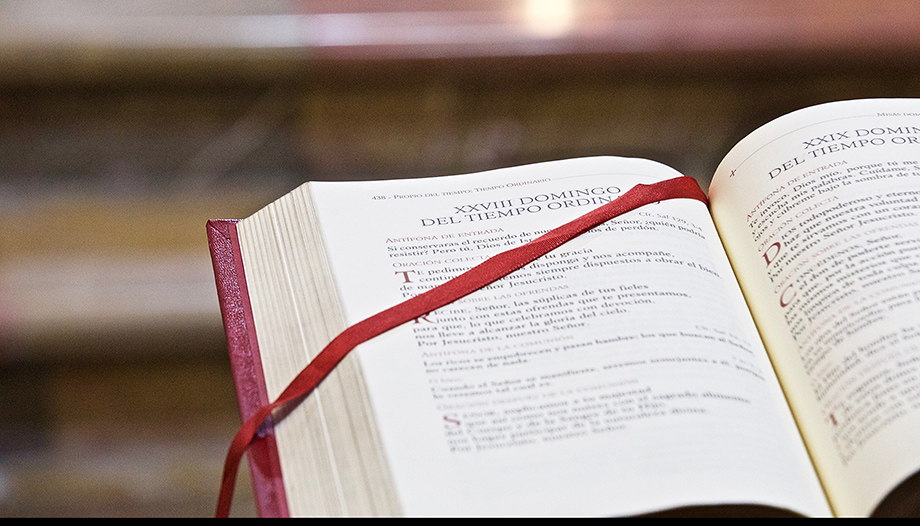El Evangelio de hoy es una continuación directa del domingo pasado. Jesús prosigue su gran discurso como el nuevo Moisés, desarrollando las Bienaventuranzas. Lo que escuchamos hoy es la consecuencia lógica de vivir las Bienaventuranzas: el cristiano se convierte en sal y luz. Estas imágenes revelan otro rasgo esencial del “carnet de identidad” del cristiano. Con las palabras enfáticas “Vosotros sois”, Jesús no ofrece simplemente un consejo; define lo que sus discípulos están llamados a ser. La misión y el testimonio del cristiano se hacen concretos mediante las imágenes de la luz y la sal, realidades que no existen para sí mismas, sino para los demás: para iluminar y para dar sabor.
“Ser luz y dar luz” es un tema constante que recorre las lecturas de hoy, comenzando por la primera lectura. ¿Qué significa para un cristiano dar luz? Significa permitir que el Evangelio brille en la vida cotidiana, mediante actos concretos de amor. Jesús nos dice: “Brille así vuestra luz ante los hombres”, y el profeta Isaías explica cómo sucede esto: “partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo … Entonces surgirá tu luz como la aurora”. Toda buena acción es luz, pero las obras de caridad -especialmente hacia los pobres y los vulnerables- poseen un resplandor particular.
Existe, sin embargo, una paradoja en ser luz para los demás. No solo damos luz mediante nuestras buenas obras; también recibimos luz en el proceso. La caridad nos ilumina al mismo tiempo que fluye a través de nosotros. Como dice Isaías: “Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía”. El bien engendra el bien. Al compartir, recibimos; al dar, se nos da. Esta es una paradoja profundamente cristiana.
La finalidad última de esta luz no es la exhibición personal, sino la gloria de Dios: “den gloria a vuestro Padre que está en los cielos”. Toda acción cristiana auténtica remite más allá de sí misma a Dios, la verdadera fuente de toda luz. Cuando las buenas obras están motivadas por el interés propio o la vanidad, pierden su sentido más profundo. El cristiano está siempre llamado a recordar que Dios es el origen y la meta de todo acto genuino de amor.
Aunque la luz es la imagen dominante en las lecturas de hoy, no puede pasarse por alto el símbolo de la sal en la identidad del cristiano. Este está llamado a transformar el mundo desde dentro y a elevarlo a su verdadera dignidad, del mismo modo que lo hace la sal. La sal actúa de manera silenciosa. C. S. Lewis lo ilustra bellamente en su libro, Mero Cristianismo.
Imaginemos a alguien que nunca ha probado la sal. Le das una pequeña pizca para que la pruebe, y queda impresionado por su sabor fuerte y penetrante. Luego le dices que, en tu país, la sal se utiliza en casi toda la cocina. Bien podría responder: “Entonces supongo que toda su comida sabe igual, porque esa sustancia que me acaban de dar es tan fuerte que dominaría cualquier otro sabor”. Pero tú y yo sabemos que el verdadero efecto de la sal es precisamente el contrario. En lugar de destruir el sabor del huevo, del arroz o de la lechuga, lo hace mejor. Ellos no revelan su verdadero sabor hasta que se les ha añadido la sal.
Así ocurre con el cristiano como sal de la tierra. Mediante un testimonio fiel y una acción caritativa, el cristiano ayuda a que las realidades terrenas revelen su verdadero significado y su belleza, es decir, su verdadero sabor.