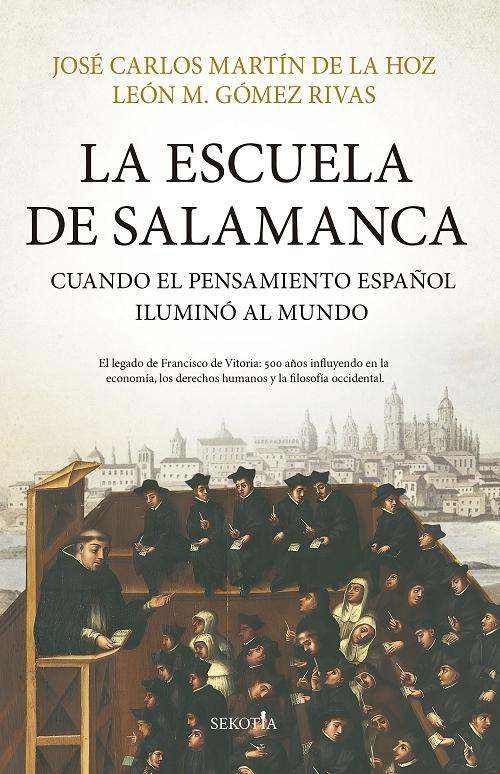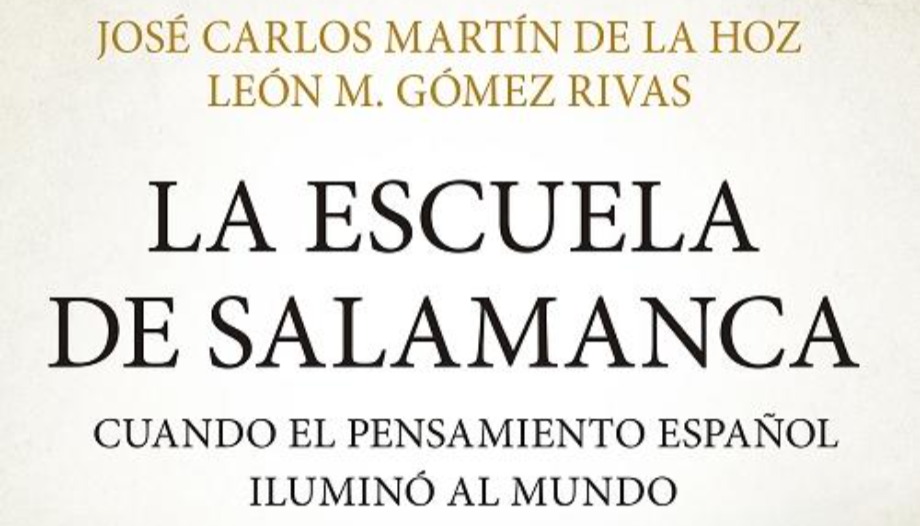Hace unos días leía un interesante trabajo de un profesor de historia de la teología de la universidad de Oxford, Alister E. McGrath (1953), acerca de la doctrina cristiana como un verdadero laboratorio de la fe donde encontrar fórmulas nuevas para presentar el cristianismo a los ojos de los hombres de una manera nueva y atractiva.
Indudablemente, no basta con criticar lo que va mal en la sociedad, en los planteamientos culturales ajenos o en las vidas de otros. Hemos de entrar en el laboratorio de la doctrina cristiana y buscar entre la riqueza de la revelación cristiana planteamientos nuevos, ideas atractivas: “Si el cristianismo quiere sobrevivir tendrá que ofrecer algo que sea personalmente transformador y existencialmente plausible, que permita una forma de vida con sentido, si quiere apelar a los nuevos paisajes culturales que esperan en el futuro” (Alister E. McGrath, El laboratorio de la fe. Pág. 212).
Efectivamente, así actuaron en el siglo XV los intelectuales del momento, tras la caída de Constantinopla y la pérdida del Imperio Bizantino en el mundo occidental, principalmente en Florencia, Bolonia y Roma brotaron muchos artistas, escultores, pintores, arquitectos, músicos y literatos que, a la luz de la riqueza de la literatura clásica griega y latina, hicieron renacer la idea de una civilización construida sobre la dignidad humana.
El hombre pasó a ser el centro de la vida cultural, política, incluso religiosa. El hombre creado y redimido por Dios, libre, podía y debía dar gloria a Dios. Seguidores de Marsilio Ficino y de la corriente neoplatónica, que él trató de recuperar para poner en diálogo con el cristianismo, Pìco de la Mirándola y Gianezzo Manetti, recuperaron la tradición griega y latina, así como la teología de la interiorización agustiniana, centrando su interés en la definición de la dignidad asociada a la encarnación y no tanto a la creación.
La concepción antropológica adoptada por estas corrientes filosóficas invitaba a contemplar a la persona en su capacidad de vivir la unión con Dios, pero centrándose no tanto en el origen de la persona y de su dignidad, sino en su real potencialidad, en la capacidad de desarrollar esta facultad de encuentro místico con Dios.
Son abundantes los tratados sobre antropología que se escriben en aquellos años y, sobre todo, se coloca al hombre como medida de todas las cosas, según diría Leonardo Da Vinci. Precisamente, “Dignidad del hombre” es el título de una obra de Pico de la mirándola (1486) y también de Ferrán Pérez de la Oliva (1546).
La entrada del renacimiento y del humanismo en las universidades llevó a una rectificación de ese humanismo pagano ampliamente extendido en todas las cortes refinadas de Europa, con demasiados resabios de filosofía estoica y de Maquiavelo.
En ese contexto de reforma de la Iglesia —que abarcaba tanto a las órdenes y congregaciones religiosas como al clero regular y secular, a los cabildos y, en última instancia, a todo el pueblo de Dios—, se impulsaba también una transformación interior. Esta incluía la renovación de la teología, el derecho, la espiritualidad, y los estudios bíblicos y filológicos, que culminarían en la nueva versión de la Vulgata: la Sixto-Clementina.
La cumbre del humanismo cristiano serán los documentos del Concilio de Trento y sus expresiones pastorales: los seminarios, el misal de san Pío V y el Catecismo Romano o de párrocos.
Precisamente, en unos meses celebraremos el V centenario del comienzo del magisterio de Francisco de Vitoria en la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. Tanto él como sus discípulos de primera hora, Domingo de Soto, Melchor Cano, formarán una pléyade de maestros que influirán en todas las universidades de Europa y de América, llevando un solo espíritu y un modo nuevo de hacer teología: el de la Escuela de Salamanca.
Entre otras obras que se están publicando, deseo mencionar la que hemos publicado recientemente con León Gómez Rivas, catedrático de la Universidad Europea en ediciones Sekotia, donde puede encontrarse detalladamente el origen y desarrollo de la misma.
Francisco de Vitoria, a través de su cátedra en Salamanca fue origen de una verdadera escuela de teólogos, muchos de la Orden de Santo Domingo, que afrontaron los primeros retos humanos, teológicos y morales de la época, ocasionados por la irrupción del protestantismo con sus diversas corrientes, el descubrimiento, colonización y evangelización de América, y las consecuencias económicas y sociales de la primera globalización.
Es interesante detenernos un poco en el significado de la Escuela de Salamanca, pues es un lugar común atribuirles la fundación del derecho internacional y el haberse opuesto a los títulos que esgrimía Carlos V para su presencia en América y poco más.
Se trata de una escuela teológica y jurídica pues apoyaron todos sus argumentos, lecciones y dictámenes en el concepto de la dignidad de la persona humana. No solo con capacidad de tomar decisiones morales, sino verdaderamente como hijos de Dios y dotados de personalidad jurídica y teológica. Promovieron los derechos de los indios, tanto de los que libremente se adherían a la fe cristiana, como de aquellos que no.
Las consecuencias sin inmensas: la libertad y responsabilidad para afrontar la economía y globalizarla, la supresión de trabas económicas y miedos a la actividad comercial. El respeto a las leyes del mercado, al precio justo, el esfuerzo por reducir las cargas fiscales de reyes y corporaciones municipales
Quizá la lectura de este libro sirva para entender con más profundidad las características del humanismo cristiano, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, de modo que podemos afirmar que el espíritu de Vitoria ha seguido latente hasta ahora.
La Escuela de Salamanca. Cuando el pensamiento español iluminó el mundo