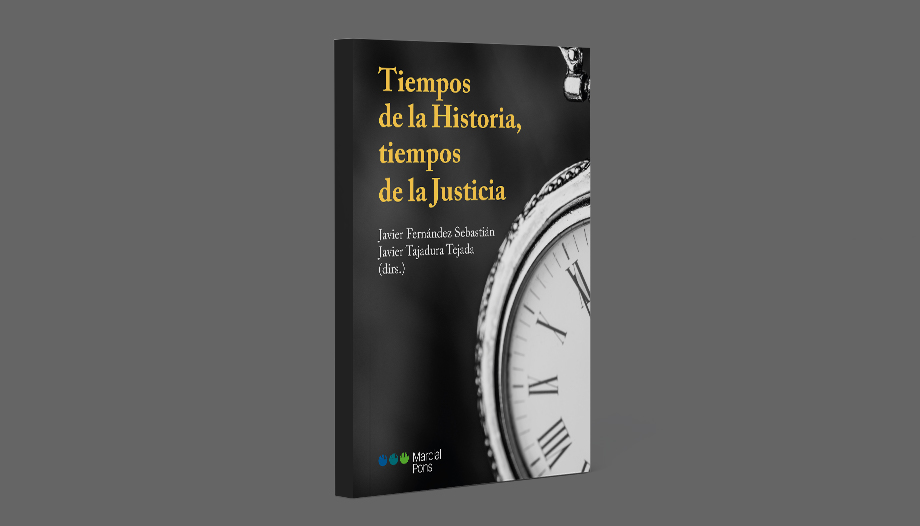Este interesante trabajo colectivo sobre la historia, el tiempo y el derecho coordinado por Javier Fernández Sebastián, catedrático emérito de pensamiento político de la UPV, arrancará con un breve pero intenso estudio del tiempo y de la historia que merece la pena leer muy despacio y atentamente.
Cronos
Enseguida, arrancará propiamente el estudio del tiempo con una magistral distribución de tres momentos de la materia. En primer lugar, el tiempo como “cronos”, es decir el ya clásico “tempus fugit”, en el que el tiempo se escapa de las manos, es, en definitiva, el implacable paso del tiempo.
Esto es muy interesante, porque esta concepción básica del tiempo, es en cierto modo incontrolable, agobiante y verdaderamente efímero: “el tiempo sería independiente de las personas y de los problemas” (p. 29).
Kairós
Enseguida, nuestro autor abordará el “Kairós”, es decir, el acontecimiento, el asombro, el impacto, la chispa de la vida en el tiempo, aquello que se recuerda siempre, que marcará el destino inseparable de los hombres, los llamados hitos.
Estamos, por tanto, “ante el momento de las grandes decisiones humanas” (p. 30), es un tiempo cualitativo, es el tiempo juguetón y saltarín, por tanto, tampoco dependerá de nosotros aunque llegue como fruto maduro de la sabiduría.
Clio
Finalmente, se referirá al “Clio”, es decir, la historia como jueza; el banquillo de la historia, el juicio de la historia o el espíritu de la Historia según Hegel o como diría Cicerón, la historia maestra de vida, con sus lecciones.
Es un momento que para Maquiavelo sería el arte de la política y para Baltasar Gracián sería sencillamente prudencia. En cualquier caso, será la prudencia sobrenatural y la prudencia humana juzgando, sopesadamente, las causas (p. 31).
Resulta interesante la plastificación de estos tiempos en la historia del arte, desde las primeras impresiones de la muerte, hasta los cuadros de Goya con Clío y con la verdad devoradora (p. 33).
Por tanto, nuestro autor habría superado la famosa dicotomía del tiempo de los griegos, siempre circular y perennemente repetitivo o la versión cristiana del tiempo como línea horizontal, en progreso que tiene su comienzo, es historia, pero que salta hasta la vida eterna, tras el breve decurso de la vida terrenal.
Cristo Rey
Asimismo, mostrará a Federico II Barbarroja rompiendo la tradición de “Cristo-juez” y señor de la historia y juez universal de buenos y malos como reflejará la fiesta de Cristo Rey al finalizar el ciclo litúrgico, por la nueva figura “Emperador-juez” que empieza a perseguir cátaros y a darles muerte antes de que se conviertan en un nuevo Arrio en la Iglesia y terminen por destruir la Iglesia y la cristiandad (p. 41).
Efectivamente, Inocencio III reaccionará retomando el “munus regendi” y terminará por retomar las llaves y fundar la nefasta institución de la Inquisición para proceder con violencia en la defensa de la fe. Esto fue condenado por san Juan Pablo II el 12 de marzo del 2000, pero el mal estaba ya hecho desde el siglo XIII, con la mentalidad inquisitorial para juzgar al hombre por sus ideas y no por el corazón.
Antes de terminar, el capítulo del coordinador y maestro Fernández Sebastián, deseamos recordar sus interesantes apreciaciones acerca de la diferencia capital entre memoria histórica y juicio histórico: “toda justicia es histórica (en el sentido de pasajera y contingente) y, por tanto, no existe esa justicia supra histórica que ya obsesionó a Platón y periódicamente resurge de algún filósofo que, como es el caso de Leo Strauss, aspira a alcanzar verdades morales y políticas inmutables, en este caso un concepto de justicia a salvo de los efectos disolventes y trasformadores de la piqueta del tiempo” (p. 51).
Enseguida, terminará proponiendo un nuevo código ético que aúne a todos los historiadores de diversas tendencias, procedencias, edades, formación intelectual y cultural (p. 56).
Es muy interesante comprobar como otros discípulos del profesor de la Universidad del País Vasco toman el relevo de la obra y llevan este magnífico trabajo por otros derroteros históricos.
Por ejemplo, el investigador Marcos Reguera, profesor de pensamiento político en diversas universidades americanas y europeas retomará la cuestión de las leyes injustas y su no obligatoriedad (p. 83), puesto que “la ley y la justicia deben oponerse a la arbitrariedad” (p. 84).
También nos hablará de la historia de la teología en el cristianismo y del giro que se produjo en su seno cuando se pasó de la Iglesia que esperaba la inminente “parusía” del Señor en los primeros siglos del cristianismo a la Iglesia santificadora que ilumina el camino de la vida de los cristianos con la predicación y los sacramentos (p. 93). La conclusión es certera: “más importantes que la fe y las obras es el amor” (p. 97).
Josu de Miguel Bárcena, tratará sobre la ley de la amnistía que, junto con la nuevas constitución, avalaron el estado de derecho que fundamentó la convivencia democrática en España y que fue modélica durante muchos años, ahora es estudiada con todo detalle desde el punto de vista histórico y jurídico para concluir que fue una ley de “olvido memorable” pero que no satisfacerá el ansia de algunos enjuiciadores de la historia carentes de profunda visión histórica (p. 185).
Tiempos de la Historia, tiempos de la Justicia