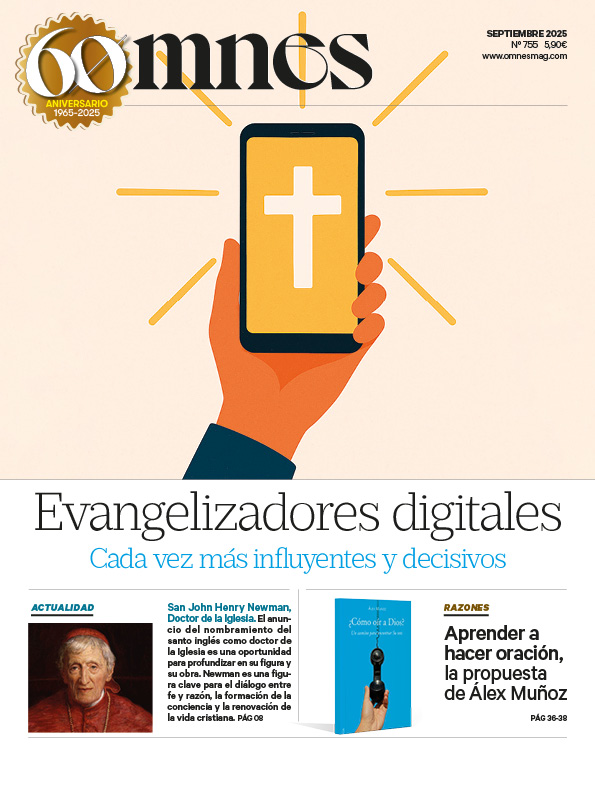Alejandro Amenábar tiene el don de fabricar polémicas con cada estreno. El último, «El cautivo», llega con esa impronta de escándalo servido en bandeja, pero bien se puede, antes de alzar banderas de entusiasmo o de cruzada, detenerse en lo esencial: ¿funciona la película como relato de ficción —resalto, de ficción— inspirado en hechos reales? Sí, y con holgura.
El film recrea con notable acierto la atmósfera del cautiverio en Argel, ese microcosmos de comercio, trueques, renegados y cadenas. Conviene recordar que la tensión religiosa fue partitura principal en todo el Mediterráneo, con dos imperios enfrentados que hicieron del «Mare nostrum» su frontera y que se andaban vigilando en cada costa; en Argel, sin embargo, lo que marcaba el compás no era tanto la fe o la política como el lucro puro y duro: allí todo eran rescates, negocio del corso, comercio de mercancía robada y riqueza acumulada. Por eso su puerto no se detenía ni siquiera en tiempos de tregua: mientras las cancillerías firmaban armisticios, las galeras berberiscas seguían surcando el mar en busca de cristianos que pudieran convertirse en moneda contante y sonante. El espectador respira la dureza del presidio y, al mismo tiempo, la intensidad de las disputas entre fe y apostasía. En este escenario, Amenábar dibuja un Cervantes verosímil y magnético: el prisionero manco es presentado como un narrador nato, capaz de transformar la miseria en relato y de cautivar a enemigos y compañeros con la fuerza de su palabra. No es poca virtud que, tras salir del cine, el espectador comprenda mejor por qué, incluso en su encierro, Cervantes fuera conocido y respetado.
Hay, además, hallazgos de filigrana: el guiño a la bacía de barbero o las sombras que prefiguran a don Quijote y Sancho son recursos sutiles, que enlazan la biografía con el imaginario literario, pero también la construcción en tiempo real de la novela del capitán cautivo —que luego saldría inserta en el Quijote— como un relatillo por episodios que el propio Cervantes contaba a sus compañeros de presidio y en el que depuraba literariamente todo lo que presenciaba. Esa transposición entre vida y obra es, quizá, lo más logrado del guión: el hecho de que Cervantes inventara ya, sin saberlo, retales de su inmortal novela mientras lidiaba con la cadena y la tortura.
La cuestión de la relación homosexual entre Cervantes y su captor merece mención aparte. No es novedad —se viene conjeturando desde antiguo—, pero Amenábar la desempolva con la astucia de quien sabe que pocas cosas venden más que poner al mito en apuros carnales. La película, incluso, pretende apuntalar esa supuesta inclinación en una prehistoria que conviene desmentir: el duelo de Cervantes con Antonio de Sigura no tuvo por causa libelos contra López de Hoyos ni, mucho menos, andanzas equívocas entre ambos. El motivo nunca se supo con certeza, aunque la hipótesis más sólida es que se trató de un pleito de honor en defensa de su hermana. Sépalo el espectador, para no confundir lo que ve en pantalla con una fuente fidedigna: tanto ese duelo como la supuesta relación homosexual son variaciones sobre la realidad, no apuntes históricos. Con todo, en la cinta el asunto resulta tangencial, poco más que un rumor de celda, y no debería eclipsar la verdadera clave: mostrar cómo el relato de historias se convierte en asidero frente a la opresión. Que Cervantes y su amo compartieran algo más que palabras es, en la película, más provocación que tesis fundada. Y aun concediendo la licencia —por licenciosa que sea— que se debe a todo creador, no hay que olvidar que ningún encuentro de ese tipo, en aquel contexto, podía ser libre ni simétrico: el cautivo siempre está bajo amenaza de muerte, despojado de su voluntad y sujeto, en todo caso, a la ley de la dominación.
Quizá, donde la película más desentone no sea en la sugerida inclinación homosexual, sino en el sesgo ideológico que va reconduciendo la mirada del espectador hacia la dirección deseada. Desde la representación de Argel, no como el «purgatorio en la vida, infierno puesto en el mundo» que cantó el propio autor sino como una urbe de placeres y libertades, en claro contraste con una Castilla sombría, inquisitorial y ceniza; hasta la manera en que se retrata la espiritualidad de Cervantes. Ahí es donde se yerra de pleno. Que el cautivo musite un «i piccoli piaceri» cuando está a punto de ser ahorcado, o que dialogue con el Bajá sobre la ausencia
de Dios y del amor, como si de un par de existencialistas «avant la lettre» se tratara, son licencias que traicionan más que iluminan. Con toda rotundidad: esas líneas jamás saldrían de un Miguel de Cervantes que se sabía hijo de su tiempo, marcado por la religiosidad de la España de Felipe II y cuya fe fue, en mayor o menor grado, el sostén último de su resistencia. Aceptar una relación homosexual en pleno presidio puede entenderse como recurso dramático; atribuirle un descreimiento tan moderno es, en cambio, una anacronía que deforma lo esencial. Pero no tiemblen demasiado los más puritanos. «El cautivo» nunca ha querido ser un tratado de historia ni un volumen más de la «Topographia», sino una ficción, otra de tantas que revisitan el mito cervantino desde un lugar u otro. En ese terreno, lo que a la postre quiere lograr —y logra— Amenábar es convencernos de que Cervantes sobrevivió en buena parte gracias a su don de narrar, que su palabra venció allí donde su cuerpo estaba sometido. Qué más da, por tanto, el rigor histórico y la escrupulosa atención al detalle ante tesis tan poderosa. La película, en fin, con todos sus excesos y sus sesgos, termina por reforzar un aspecto fundamental, y con él nos quedamos: que aquel manco de Lepanto, el «tal de Saavedra» fue, sobre todo y por encima de todo, el más libre y brillante de todos los narradores.