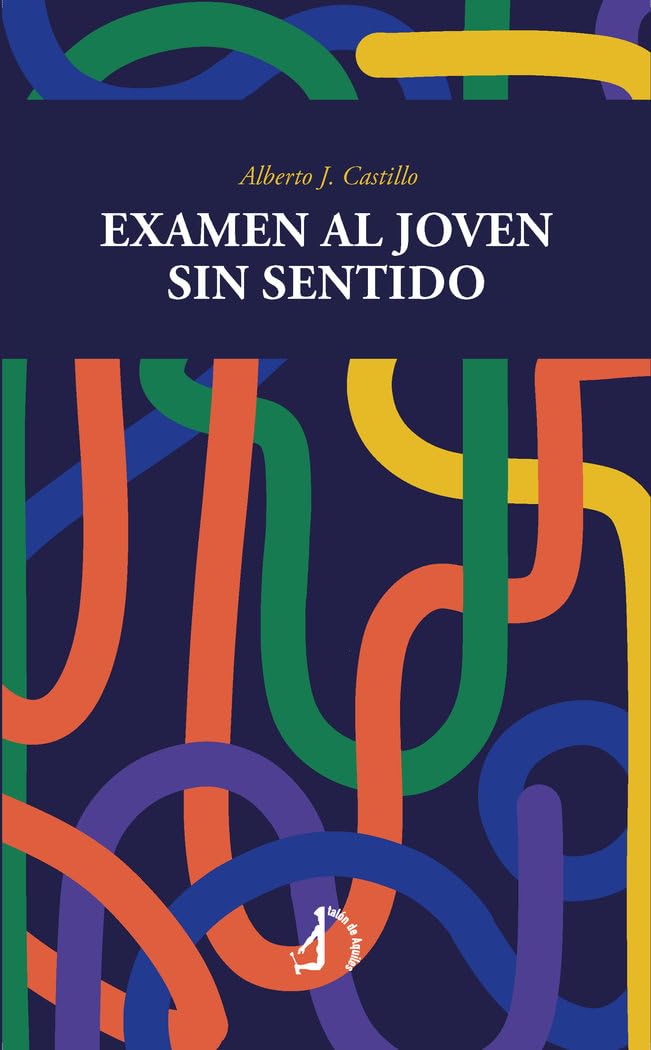Déjenme confesarles algo. Verán, yo siempre he querido ser buena persona. Ya saben, ayudar a los demás, cumplir con mis obligaciones, vivir comprometido con las causas más nobles de nuestro tiempo. Tanto lo he querido que casi me convierto en la peor de todas ellas. Basta solo un vistazo para comprobar cómo un sentimiento de pereza y desidia ante las cosas parece haberse instalado en nuestros días, contagiándonos como un virus que no deja de propagarse y cuyo diagnóstico no es otro que el de una mediocridad que se enorgullece de ser mediocre. No era este mi caso. Yo quería sinceramente hacer de mi vida algo importante y original. A diferencia de lo que veía a mi alrededor, no podía conformarme con la comodidad del rebaño, sino que ansiaba recorrer mi propio camino. Sentía que estaba llamado a ser un héroe, a hacer algo especial. Quería cambiar el mundo para dejarlo mejor de lo que me lo habían dado. Esas ganas de hacer el bien me consumían, llevándome de un frente a otro en una batalla de la que, por alguna razón, siempre marchaba en retirada.
Me esforcé mucho para cumplir mi propósito, solo para darme cuenta de que detrás de esas ganas de bondad, solo había eso: ganas… Me puse a analizar toda mi vida y comprendí rápidamente que en ella no había nada bueno que pudiera destacar, nada de lo que estar orgulloso, sino todo lo contrario. Cierto que viajé mucho, pero aún más cierto era que salía de los sitios tal y como había entrado en ellos. Leí todo cuanto pude, pero nunca para cambiar de opinión sino para reafirmarme en mis prejuicios acerca de las cosas. Conocí a grandes personas, pero escapaba de la exigencia que conlleva la verdadera amistad. Me enamoré con tanta frecuencia como rápido me cansaba del amor, pues no era el amor lo que me guiaba, sino el propio interés. Así, creyéndome un héroe, pasaba por ser el mayor de los cobardes. Por mucho que lo intentara, no conseguía materializar mis buenas intenciones en hechos y acciones palpables e indiscutibles. Cuando llegaba la hora de la verdad, salía huyendo, de nuevo en retirada, alguna excusa llamaba a mi puerta en el último momento para liberarme del compromiso en el que me había metido y del que, en el fondo, temía no poder salir. Una lógica perversa me mantenía ciego, mudo y sordo ante mi verdadera patología. Luchaba por conseguir un imposible solo para poder ignorar lo que podía hacer realmente, andaba preocupado pero nunca ocupado, pregonaba lo que tanto rechazaba, y no dudaba en criticar la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio. Y es que, en realidad, yo no quería hacer su bien, sino mio bien, un pequeño detalle que nos mantiene anestesiados ante la verdadera enfermedad de nuestro tiempo: el vacío y la angustia interior.
Como comprenderán, admitir algo como esto no resulta nada fácil. Y antes que enfadarme conmigo mismo, decidí hacerlo con el mundo. Por aquel entonces, el grito de mi orgullo ahogaba la voz adormecida de mi conciencia, pensando que era cuestión de tiempo que la realidad acabara por amoldarse a mi parecer. La frustración que sentía en mi interior no podía ser nunca responsabilidad mía, sino de esa realidad cruel que me impedía una y otra vez alcanzar lo que por fin estaba al alcance de mi mano: la felicidad. Yo era aquí la víctima, nadie parecía comprenderme, porque a pesar del sudor y las lágrimas donadas con cada esfuerzo por ser “bueno”, nada provechoso resultaba de todo aquello. Mientras más lo quería, más lejos me sentía de alcanzar mi objetivo. Me sentía como un loco apresado en su camisa de fuerza: cuanto más me resistía por escapar del sinsentido y la banalidad del mundo, más fuertemente me apretaban sus asfixiantes correas.
Quién me iba a decir que mi problema era ese: querer ser feliz a toda costa, poniendo mi felicidad por encima de todo lo demás. Sin darme cuenta, me dejé cautivar por el mantra que nuestro mundo ha elevado a la categoría de «summum bonum». Por fin tenemos “derecho a ser feliz”, nada queda ya que nos impida alcanzar la tan ansiada felicidad, por fin todos nuestros problemas quedarán resueltos. Y, sin embargo, resulta curioso comprobar cómo un mundo que no para de hablar de la felicidad, se lamenta a la vez de su desdicha como nunca antes. La paradoja es tan evidente como escurridiza. El hombre moderno ha olvidado que todo derecho que no venga solapado como una moneda por su correspondiente deber es un fraude, que deja a la persona completamente vendida y al servicio de la autoridad correspondiente. Al César solo hay que darle lo que es del César, nada más. Ahora me doy cuenta de que lo que creía como auténtica felicidad, en realidad no era más que esa agüilla filtrada, tibia y sucia que se desprende de la verdadera sustancia. Tomaba por felicidad lo que eran meras excusas que justificaban mi comportamiento, para no tener que hacer nada al respecto. Hice del mundo un lugar donde protegerme del mundo. No juzgaba las cosas por cómo eran, sino por cómo a mí me gustaría que fueran. Era una trampa perfecta, cuyo engaño se perfeccionaba mientras más convencido quedaba yo de haberla superado.
Es curioso cómo el hombre es capaz de sabotearse a sí mismo sin tan siquiera darse cuenta. Justo esto es lo que le sucede con su felicidad. Recordaba C. S. Lewis que “si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura, pero si nos centramos solo en la tierra, perderemos las dos cosas”. Mucho me costó entender que para ser feliz tenía que olvidarme de la felicidad misma. Primero tenía que ganármela para después ponerla en riesgo una y otra vez, con el fin de conseguir aquello que es más grande que la felicidad misma, y con ello la felicidad más plena. Pero por aquel entonces, yo tenía más miedo a perder que ganas de ganar. Vivía una vida relajada y distraída, es cierto, pero en mi corazón apretaba cada vez más la sensación de que se me iba la vida. Me puse a buscar evidencias desde donde sostener mis pobres convicciones y me tope con otro problema: todo lo que podía comprobar por mis propios medios, me resultaba totalmente irrelevante y carente de sentido; en cambio, todo aquello que podría dar sentido a mi vida carecía de prueba alguna a la que agarrarme y, por tanto, debía renunciar a ello. Con el tiempo comprendí que este dilema no era más que la diferencia entre certeza y verdad. La primera no exige esfuerzo alguno de nuestra parte y, por ello, como todo lo gratuito, siempre nos deja insatisfechos; la Verdad, en cambio, nos pide cambiar, hasta separarnos de nosotros mismos, hasta exigirnos un “salto de fe”. Por eso el mundo ha renunciado a la Verdad para conformarse, nuevamente, con algo muy inferior. Sirva como ejemplo lo más real y esencial de nuestra existencia, aquello que nadie puede cuestionar, pero tampoco probar: el amor. Solo cuando confiamos en él, se convierte en la cosa más cierta e indestructible que tenemos, tan pronto como lo intentamos confirmar, desaparece. Porque no es el conocimiento que encierra la verdad, sino el amor que se desprende de ella lo que hace que esta merezca la pena. Por eso, conocerse y entregarse son, en el fondo, la misma cosa, porque la Verdad no existe para ser conocida, sino para ser vivida.
Yo, en cambio, he vivido muchos años creyendo que para encontrar sentido a mi vida solo podía creer en mí mismo, pagando por ello el precio más alto, el mismo que paga el joven moderno actualmente, un joven que lo tiene todo pero que no es absolutamente nada; un joven distraído por lo mucho que posee en su exterior, y carcomido por la angustia de su vacío interior; un joven que pretende cobrar su fortuna vendiendo los valores más nobles de su juventud. Pero la felicidad no se puede comprar, pues ésta es «la consecuencia de dar lo mejor de nosotros mismos por la verdad». ¡Por la verdad! Cualquier otra ambición no es más que el triunfo del ego y el fracaso de la libertad real del hombre, pues quien vive para uno mismo no vive, sino que agoniza.
Este es el examen al que me he sometido y que ahora les propongo en este libro: un examen a esas buenas intenciones carentes de bondad; un recorrido desde nuestra verdad y sus terribles consecuencias, a il Verdad y al Amor que solo de ella puede nacer; un despertar del sinsentido a la razón de nuestras vidas, de la razón al corazón y sus razones, de lo pasajero a lo eterno, de lo contingente a lo absoluto, de esta vida a la única Vida. Sirvan pues todos estos errores que he ido cometiendo y que encontrarán en estas páginas para darnos cuenta de que no son las buenas intenciones las que nos salvan, por muy buenas que estas sean. Con este manuscrito solo aspiro a que tú, joven sin sentido, superes la inercia de un mundo que te arrastra con él a la deriva para que recuperes lo que es tuyo y así, puedas llenar tu vida, finalmente, de sentido. Pero mucho me temo que nada de esto es posible sin una primera confesión, justo la que les traigo y que cambió mi vida para siempre, como bien puede cambiar la vuestra: y es que que la Verdad no sirve de nada si no soy yo quien le sirve a Ella. Pongámonos, pues, a servirla en lo que podamos. Amemos lo que nos supera para, por fin, superarnos…
Examen al joven sin sentido