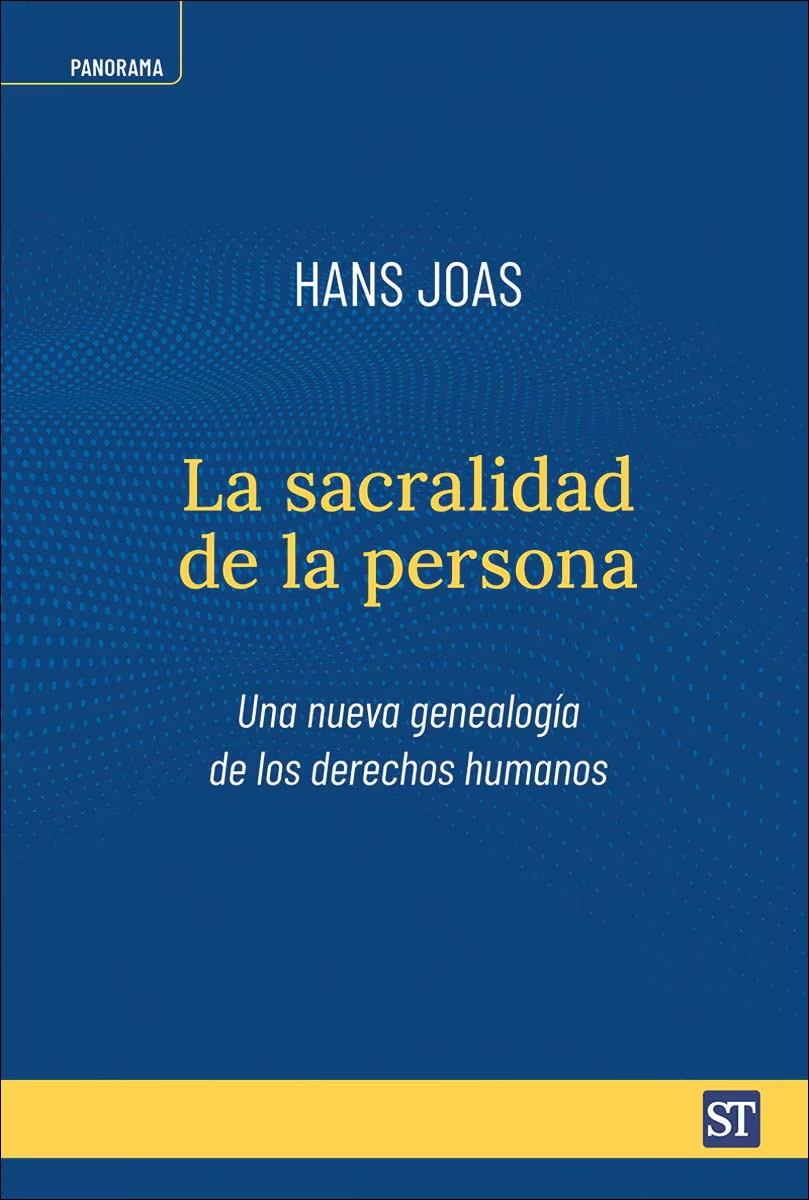Al término de la segunda guerra mundial y ante la magnitud del holocausto judío, el clamor de la declaración universal de los derechos humanos se impuso como deber ineludible e inaplazable de la humanidad ante la historia y ante el futuro de la raza humana.
Ciertamente, la declaración de los derechos humanos se hizo posible, con un acuerdo total y universal, y esa carta magna ha servido desde entonces para amalgamar a los hombres de toda raza y condición, como si fueran aplicaciones del derecho natural, de una ética global y de un presupuesto de partida para impedir o al menos, condenar los atentados contra la dignidad de la persona humana.
El problema es que, en la mente de los cristianos, judíos y musulmanes que poseen un Dios único y trascendente, estaba muy claro que los derechos humanos se basaban en la dignidad de la persona humana como hijo de Dios o, al menos, como criaturas de Dios.
La dificultad estaba en los no creyentes, que empezaban a crecer en número y que no lograban encontrar un principio sólido para apoyar los derechos humanos que no fuera en los “propios” derechos humanos.
El fundamento de los DDHH
La idea que desarrolla Hans Joas en el ensayo que ahora comentamos es exactamente esta: fundamentar los derechos humanos en la dignidad de la persona humana equivaldría a sacralizar la persona humana, es decir, darle una dignidad y renombre que realmente aleje la tentación del atentado, la humillación o la degradación de esa dignidad.
De alguna manera el pacto del Leviatán de Hobbes palidecería ante una sacralización de la persona que asume compromisos de verdad y libertad con los demás seres humanos reconociendo que esa relación dignifica y se convierte en fuente de fecundas creatividades. En definitiva, sería interpretar el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática “Gaudium et spes” cuando afirma que el hombre es la “única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás” (n. 24).
Esto es muy importante, pues para Hans Joas se corría el riesgo, pasados unos años, de que convirtiéramos la declaración universal de derechos humanos de 1948, que ha fundamentado la organización de naciones unidas en un “proceso exitoso de generalización de valores” (p. 21).
Libertad religiosa
Incluso algunos, pasados los años, la podrían poner como ejemplo de la evolución histórica de las buenas intenciones del siglo XVIII en la actualización de las ideas de la revolución americana o de la declaración de la revolución francesa (p. 24).
Sobre todo, tengamos en cuenta que la revolución francesa estaba por encima del derecho canónico y civil y manipuló al pueblo y a la Iglesia a su antojo para convertirse en perseguidores de Dios por todo el territorio francés dejando sembrado el país de cadáveres guillotinados hasta serlo ellos mismos (p. 31).
La primera consecuencia en Estados Unidos fue el principio de libertad religiosa por el que nadie debía ser molestado por sus creencias o forzado a asumir una religión o un credo (p. 53). Años después, el propio Concilio Vaticano II retomaría esa libertad y la llevaría por el mundo entero: sin libertad no se puede amar a Dios.
Era lógico, puesto que los derechos humanos son para todos los hombres de todas las razas, culturas y naciones y todos también somos iguales ante la ley y tenemos igualdad de oportunidades.
La tortura
También pusieron enseguida coto a la tortura en las constituciones de todas las naciones europeas, de modo que la tortura dejaba de ser parte sistemática del derecho penal o de la investigación de un robo (p. 63).
La desaparición de la tortura no solo es simplemente fruto de la humanización de los castigos y de las penas, es algo mucho más profundo, es devolver el principio de presunción de inocencia y que el hombre debe ser siempre tratado como imagen y semejanza de Dios y que es preferible que mienta a ser torturado.
La tortura indudablemente en un estado de derecho es aberrante y lejos de toda lógica humana (p. 69). Por tanto, los derechos humanos introducen en las relaciones penales una nueva sensibilidad (p. 71).
Así pues, desde 1830 prácticamente estará abolida en toda Europa, en España desde las cortes de Cádiz en 1812, aunque es cierto que la tortura ha sido ocasionalmente aplicada en algunos lugares en el siglo XX, pero ya no es ni oficial, ni sistemática. Desgraciadamente, debemos señalar en contra el caso de China (p. 105).
Es también interesante que, cómo fruto de esas primeras declaraciones de derechos humanos, comenzaron a ejercerse y enseguida se pudo lograr la abolición de la esclavitud en Europa, de modo que, con mayor o menor acuerdo en la ejecución, desaparecieron la esclavitud que era una lacra infamante
Finalmente, nuestro autor volverá a la idea de la espiritualización de los derechos humanos. Precisamente, hablando del Espíritu Santo sugerirá que con su ayuda se podría lograr “la fuerza soberana de la refundición” (188).
Enseguida, afirmará que Dios se “revela en la historia y en la acción humana” (193), por eso sería importante que los cristianos mostráramos una relación personal con Dios de modo que actuáramos contando con Él, pidiéndole ayuda, involucrándole en nuestros proyectos.
Incluso llegará a afirmar que “las instituciones sin espíritu serían poco fiables” (p. 204). Por tanto, los derechos humanos terminarían por ser como “la carta magna de la autonomía de los hombres” (206). Terminará afirmando que el hombre o se sacraliza al unirse a Dios o quedará desencantado de la vida (p. 244).
La sacralidad de la persona. Una nueva genealogía de los derechos humanos