Lo que Dios da a los hombres para su salvación no son donativos sino regalos. Ciertamente, los medios para la salvación son útiles para alcanzarla. Pero, por encima de su utilidad para lo que podemos alcanzar está el hecho de que hacen presente a Dios. Mejor dicho, no son solo un recuerdo, sino que es Dios quien se hace presente en sus regalos, que son los sacramentos y la oración. Desde esa admiración y la expectativa de un encuentro asombroso debe considerar el cristiano la recepción de los sacramentos: siempre los mismos y siempre distintos. En este artículo nos referiremos a la confesión proponiendo una mirada nueva. Cuando nos relacionamos con objetos, o incluso con animales, podemos prever todo lo que va a ocurrir y dominar la situación. Cuando el encuentro es personal, en cambio, no todo es anticipable y hemos de estar abiertos a la escucha del otro y adecuar nuestras interacciones. Si el otro es Dios, la apertura a la sorpresa es un requisito insoslayable. No podemos acudir a los sacramentos con la expectativa de que va a ocurrir lo que ya sabíamos, aunque sepamos que de la confesión de los pecados se obtenga el perdón. Cada encuentro con el Creador es inefable, único e irrepetible, incluso cuando el penitente, los pecados y el confesor sean los mismos.
Revitalización de la confesión
Juan Pablo II impulsó la recuperación de la confesión convocando un sínodo y publicando en 1984 la exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia, donde advirtió sobre la pérdida del sentido del pecado y reafirmó la doctrina del sacramento de la penitencia. Como resultado, se implementaron numerosas iniciativas pastorales, como la ampliación de horarios de confesión, la recuperación del confesionario y la catequesis sobre el pecado y el perdón.
Actualmente, aunque la cultura de la confesión se ha revitalizado en los lugares donde se siguieron las propuestas del Papa polaco, la revolución digital y los cambios acelerados en la sociedad plantean nuevos desafíos y oportunidades para una comprensión más profunda del sacramento. Vivimos cambios constantes que suceden a una velocidad vertiginosa. En ese sentido, podemos decir que pertenecemos a una sociedad que vive acelerada porque se debe adaptar a los cambios sin tiempo para metabolizarlos.
La crisis posmoderna
La presión de lo social y lo nuevo ha dado lugar a un sujeto hiperestimulado y, como consecuencia, analfabeto afectivo por su carencia de interioridad. Aunque hayan aumentado el grado de bienestar y la calidad de los servicios es innegable que se ha producido una crisis antropológica, que se manifiesta en personalidades ansiosas, heridas afectivas profundas, soledad, patologías psíquicas y, por desgracia, una tasa de suicidios en personas jóvenes desconocida en otras épocas históricas.
La cultura del éxito ha degenerado en una relación desordenada con el trabajo y en permanente competencia con los iguales. Encontramos a un sujeto emotivista y desarraigado.
Consecuencias para la confesión
Si se tiene en cuenta esta coyuntura cultural, es necesario poner el énfasis en la consecuencia consoladora del sacramento de la confesión para que no se transforme en un lugar de frustración personal. Seguir incidiendo en la necesidad de ser concisos y concretos en la acusación de las culpas puede tener como consecuencia la profundización en el voluntarismo perfeccionista que caracteriza a los hijos de nuestro tiempo.
Buenismo
Por una parte, es necesario seguir profundizando en el sentido del pecado, tal como advertía Juan Pablo II. Hoy día tendemos a considerar la libertad sin distinguir entre lo natural y lo espontáneo. Pensamos que todo lo que nos nace de dentro es natural y no nos consideramos culpables ni de malos pensamientos, ni de malas intenciones. Cuando realizamos acciones malas, buscamos culpables a los que atribuirles la causa de nuestra mala acción, o pensamos que cualquiera hubiera actuado igual en las circunstancias que nos llevaron a ser injustos. Esto es lo que coloquialmente se conoce como buenismo. Por ejemplo, si doy una respuesta agresiva y desproporcionada a un conductor que se me cruza indebidamente en la carretera, pensaré que él tiene la culpa de mi reacción injusta o que cualquiera hubiera hecho lo mismo.
Utilitarismo
Además, la cultura consumista y el lenguaje utilitarista han trascendido el espacio económico y mercantil y han colonizado ámbitos como la educación y la propia percepción personal. Byung Chul-Han, por ejemplo, describe al hombre posmoderno como sujeto de rendimiento. Alguien sometido a una presión social de eficacia y eficiencia que le lleva a vivir frente a sí mismo según las exigencias sociales de excelencia en los resultados, en detrimento del bienestar personal y cuidado de las relaciones.
De esta autovaloración puede nacer una concepción del sacramento de la confesión como lugar en el que dar cuenta de la falta de rendimiento, con la expectativa de obtener motivación y fuerza para seguir tratando de ser socialmente eficiente. Evidentemente, la distorsión que subyace en esta visión acerca de la percepción de la valía y de la vocación personal genera cristianos ansiosos y frustrados por no sentirse a la altura de su vocación cristiana. Así se entiende la insistencia del Papa Francisco en que la confesión sea lugar de misericordia y no cadalso de tortura psíquica y espiritual.
Consumismo
Además, los estilos de vida consumistas se extienden a la relación con los medios espirituales y dan lugar a instrumentalizaciones de los sacramentos, a los que se acude para solucionar un problema o cumplir un precepto. Se asiste a la Misa dominical como una relación de intercambio que eclipsa la dimensión del encuentro: se cumple el precepto por las consecuencias que tiene de ganar la vida eterna, pero apenas participa de la celebración del misterio de Dios, de la escucha de su Palabra, etc. Incluso se da por buena la idea de ir a Misa “para confesarse y poder comulgar”.
Algo parecido a aprovechar un dos por uno, aunque la confesión sea precipitada, o durante la lectura del Evangelio o incluso en la consagración. Esta conducta revela que, junto a la innegable buena intención del penitente, hay una profunda falta de sentido litúrgico y de comprensión del sacramento. Se acude para obtener algo en lugar de para encontrarse con alguien.
Narcisismo
Otra distorsión típica respecto a los sacramentos de nuestra época es la actitud narcisista en la consideración del pecado. El sujeto de rendimiento considera el pecado como un error que debería haber evitado y reconoce no haberlo hecho. Cuando se acusa de esa falta, puede tener más en cuenta su imperfección que la ofensa a Dios. De hecho, puede ocurrir que pida perdón por errores que no comportan ninguna ofensa y que no tenga en cuenta pecados que nacen de la herida profunda, por el hecho de que no se hacen patentes en su conducta.
El narcisismo nos mueve a una autorreferencialidad de la que también nos advierte el Papa Francisco, en la que no se distingue el sentimiento de culpa, que es un estado psicológico y personal, de la conciencia de pecado que, partiendo del sentimiento de culpa, lo refiere a la relación personal con Dios y pasa del ámbito psicológico a la dimensión teológica de relación con el Creador. Un rasgo del narcisismo es la apariencia de estar pidiéndose perdón a sí mismo por no haber sido como debería.
Atrofias e hipertrofias
Todas estas distorsiones relacionadas con el sacramento de la confesión revelan defectos y excesos del corazón del sujeto de rendimiento que quiere vivir su vida cristiana.
El primer gran defecto es la idea misma de Dios. El cristiano tiende a considerarse alguien que debe estar a la altura de su condición y, al modo como lo hacen los calvinistas, atribuye al Creador una expectativa de éxito en la vida profesional, familiar, de relación y evangelizadora, a partir de la cual juzgará su crecimiento en santidad personal. Esta visión equivocada de Dios termina en un estado de acedia espiritual por desesperanza o en una rigidez perfeccionista pusilánime, que reduce sus luchas a aquello que puede controlar.
El segundo defecto es la concepción de la gracia de Dios como una ayuda extrínseca para conseguir hacer el bien que uno no puede hacer con sus fuerzas. Una especie de vitamina espiritual con la que alcanzar cotas más altas de santidad. Esto da lugar a una frustración de fondo al comprobar que la frecuencia de sacramentos no mejora los resultados que se obtienen. Entonces se angustia pensando que su problema es la falta de fe, porque no confía en ellos con suficiente intensidad. Como, evidentemente, la gracia no sustituye a la libertad y tampoco es lo que el sujeto de rendimiento supone, termina claudicando y tratando de sintetizar su sentido religioso y su desesperanza, con formas incoherentes de comportamiento que agravan más la crisis. Finalmente, se traduce en un cristianismo de forma que oculta un agnosticismo de fondo.
Angustia y fragilidad del cristiano
Los excesos del sujeto de rendimiento en su relación con Dios se pueden sintetizar en uno: el miedo. Por eso acude a la confesión de forma ansiosa, superficial, reiterativa e instrumental. Le angustian sus pecados y se los quiere quitar como quien lava una mancha que vuelve a aparecer. El rito de la confesión se le hace prescindible y repite las palabras como si fuera una fórmula mágica para obtener el resultado que espera. Tampoco busca abrir el alma para mostrarla a Cristo, sino solo decir aquello que le aflige esperando las palabras mágicas de la absolución, para volver a empezar de cero.
Ante esta fragilidad Dios no permanece indiferente. El amor por sus hijos le pone alerta y le inclina a favor de ellos. Como la incapacidad y desamparo de un niño pequeño suscita en sus padres toda la ternura que les mueve a un cuidado constante e incondicional. La pregunta que hace Dios al hombre no es qué has hecho sino qué te pasa. Esta distinción es crucial para entender la confesión, porque lo que nos pasa lo conocemos a través de los síntomas, que se manifiestan en lo que hemos hecho. Pero la confesión no es una rendición de cuentas sobre lo que hemos hecho mal, sino la búsqueda del qué me pasa a partir de lo que he hecho.
Del pecado a la herida
En otras palabras, hace falta distinguir (sin separar) el pecado de la herida para entender que, en la confesión, Dios perdona los pecados que confesamos, pero besa las heridas de sus hijos y se queda con ellos. Los pecados se perdonan pero las heridas permanecen y Dios en ellas. Por eso, la expectativa de la confesión no es que algún día llegaremos a evitarlos, sino la de transformar el pecado en lugar de encuentro amoroso. Como la enfermedad del niño es el motivo por el que los padres vinculan con él de modo más tierno, profundo e incondicional, Dios nos quiere como un Padre que tiene lazos más estrechos con sus hijos más necesitados.
No debemos entender el pecado como una ofensa que podamos infligir directamente a Dios. Existe un abismo entre su Ser y el nuestro. Por grandes e intensos que sean nuestros pecados, no llegan a dañar el ser de Dios. El motivo por el que existe la ofensa es que el amor siempre espera respuesta. No es verdad que amar sea sin dar nada a cambio. Por ser una relación, siempre tiene la esperanza de una reciprocidad. Es verdad que el amor verdadero se da aunque no reciba nada a cambio, pero eso no significa que no lo espere. En eso consiste precisamente la vulnerabilidad del amante: se expone gratuitamente a la posibilidad de ser rechazado o de no ser correspondido. Es la misma lógica del regalo: quien lo hace espera que al otro, al menos, le guste o le alegre. La indiferencia o rechazo del regalo producen la ofensa al donante. El pecado como ofensa a Dios consiste en rechazar o no acoger el amor que nos ofrece. Al dar regalos, Dios se da a sí mismo, como decíamos al principio de este artículo. En eso consiste su vulnerabilidad.
La actitud correcta
Por tanto, el modo justo de acudir a la confesión es como quien se dispone a recibir un regalo precioso de alguien que le quiere mucho. Eso motiva la confesión de los pecados -tras un buen examen de conciencia, con la oportuna distinción en número y especie de los mortales, etc.- y la apertura del corazón para acoger el amor que Dios ofrece. Así se supera la visión legalista de la mera rendición de cuentas y las atrofias e hipertrofias a las que nos referíamos más arriba.
El buenismo ha dado lugar a una confusión típica de nuestra época, que consiste identificar el pedir disculpas con pedir perdón. A estas expresiones se las da por sinónimas, cuando en realidad tienen significados opuestos. Dis-culparse es reconocer un daño causado a alguien, pero solicitar que no se le impute porque ha tenido lugar por motivos ajenos a la voluntad del donante. Uno se disculpa cuando llega tarde a una cita a causa de un atasco, o de un deficiente funcionamiento de los servicios de transporte, etc. Quien pide disculpas está solicitando algo a lo que tiene derecho: pues si no tuvo culpa no se le puede imputar. Es justo que se le conceda.
Por el contrario, pedir perdón nace del reconocimiento de una culpa que sí es imputable al agente. Quien pide perdón está suplicando que se le conceda algo que no merece, pues actuó injustamente por negligencia o dolo. De forma que se sitúa en una situación de inferioridad y apela a la grandeza de corazón del ofendido. Solo se lo podrá otorgar si le tiene un amor por encima de sus culpas y acepta con generosidad remitirle la culpa y cancelar el rencor y el deseo de venganza, aunque la ofensa pueda haber dado lugar a un daño irreparable. Quien pide perdón se humilla porque no reclama algo que le corresponde, sino un bien que suplica.
El drama del buenismo
El buenista entiende que las causas de sus malas acciones están fuera de él porque, como hemos explicado antes, confunde la causa con el detonante. Esto le lleva a considerar la petición de perdón como una posición de debilidad intolerable y la petición de disculpas necesita llenarla de argumentos, por lo que no pone el acento en la ofensa sino en la buena intención que le disculpan. Su tranquilidad proviene más de su propio propósito de no reincidir en el daño que en el amor de quien le perdona. Por eso la confesión manifiesta y promueve su inmaduro voluntarismo, en lugar del abandono real en la misericordia de Dios.
Arrodillarse ante Dios, mostrar las heridas y acusarse de los pecados cometidos es profundamente consolador porque uno siempre encuentra el corazón de Dios dispuesto al perdón y a la transformación. Dios no nos quiere por aquello que hacemos bien sino porque somos sus hijos y nos dejamos querer. En nuestra lucha por hacer cosas buenas reconoce nuestra buena voluntad y se conmueve, pero no necesita de ellas para querernos. Le importa más que nos dejemos querer tal como somos, sin crear una imagen de nosotros mismos sobre la base de los que, supuestamente, deberíamos ser.
Ser realmente bueno
Quien se conoce con suficiente profundidad y madurez sabe de su precariedad respecto al deseo de plenitud, agravado por la infección del pecado, que se manifiesta en la desviación de la intención y de las motivaciones que lr mueven, incluso cuando actúa bien. Así, no se sorprende de hacer cosas aparentemente buenas pero que, por estar realizadas con mala intención o por motivos injustos, no le llevan a ser mejor persona sino a empeorar. Esta distinción entre hacer algo bien y ser bueno es también crucial para entender la confesión.
Los reproches de Jesús a los fariseos que aparecen en el Evangelio son, en su mayoría, porque realizan buenas acciones, pero su corazón no es bueno. Los motivos son de vanidad, de ejercicio de poder o de desprecio a otro, incluso en el cumplimiento de sus deberes o en el ejercicio del culto. Al contemplar sus buenas obras se sienten dignos de mérito y de la benevolencia de Dios. Sin embargo, Jesús dirige a ellos las peores invectivas e insultos: raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas!, etc.
Indudablemente el cristiano ha de esforzarse por hacer cosas bien y cuidar del mundo y de los demás. Sin embargo, no debe cifrar en eso su santidad o su cercanía a Dios. Es necesario que conozca la desviación de sus motivaciones e intenciones al hacer cosas malas, indiferentes o buenas y que se dé cuenta de que esa distorsión malogra la bondad personal que pretende en su acción. Ahí su fragilidad y la infección de la herida necesita de la compañía y de una transformación que solo Dios puede obrar.
Belleza tras el dolor
Precisamente en esa consideración de su falta de belleza interior encontrará a Cristo en su pasión como -el más bello de los hombres- (Sal. 45, 3), cuya belleza ha sido eclipsada por el dolor (Is 53, 2). Jesús encarna al comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, vende todo cuanto tiene y compra esa perla (Mt 13, 45-47). Su vender todo cuanto tenía es el abajamiento del Verbo de Dios a su condición de hombre y además humillado hasta la muerte (Flp 2, 5) y la perla de gran valor es el corazón del pecador.
El penitente que acude con esa visión a la confesión busca sentirse así valorado por el mismo Dios hecho hombre, a pesar de los pecados que empañan esa perla que es su corazón. Se goza en la misericordia inasequible a la desesperanza del mismo Creador. Deja que sea el amor de Dios el que le considere bueno a pesar de todo el mal realizado. De ese asombro agradecido nacerá un natural esfuerzo por hacer cosas bien, pero no cifrará en el resultado de su empeño su valía ante Dios.
El verdadero yo
El perfeccionismo nos lleva a juzgarnos según una imagen idealizada de nosotros mismos, generando insatisfacción. Si bien es natural aspirar a la plenitud, la madurez implica aceptar la realidad con autenticidad, tal como nos ve Dios, quien no exige perfección ni eficiencia. La verdadera madurez no consiste en fingir un estándar inalcanzable, sino en presentarnos con honestidad, entendiendo que errar y no alcanzar todas nuestras metas no es una ofensa.
La materia de confesión no son tanto las equivocaciones como la ruptura de los vínculos con Dios o con los demás. Es decir, el desorden de los amores. La imagen irreal de sí mismo hace que el penitente no se pueda encontrar con Dios porque él mismo está ausente en ese encuentro. No comparece él sino una imagen falsa de sí mismo. Ahí no hay encuentro, sino apariencia. Por eso tampoco hay consuelo, sino angustia.
Examinar la conciencia
Las preguntas que se ofrecen como examen de conciencia pueden servir como las muletas a quien está cojo. Son un subsidio válido para el que no tiene destreza o hábito en el trato con Dios, pero son inútiles o incluso contraproducentes para quien está sano. Usar muletas cuando se puede caminar bien reduce el paso e impide un movimiento armónico del cuerpo.
De igual forma, quien examina su conciencia a partir de una lista de pecados no alcanza a las motivaciones e intenciones que dieron lugar a acciones aparentemente buenas, pero que ensuciaron su corazón y resquebrajaron vínculos personales.
Del sentido de culpa a la conciencia de pecado
El sentido de culpa ha de ser sometido a examen, en eso consiste el discernimiento, a partir de las relaciones personales significativas. Es decir, pasar del sentido de culpa a la conciencia de pecado, por la ofensa a Dios o a los demás que puede revelar (o no) ese sentimiento de culpa.
El cristiano posmoderno está afectado por heridas afectivas y tensiones internas, sometido a ritmos de trabajo y de vida que superan su capacidad de adaptación e inmerso en una cultura de competencia contra sus iguales. Corre el peligro de interpretar en clave individualista y narcisista su relación con Dios y, como consecuencia, acudir a los medios de salvación con mentalidad y expectativas que no responden a la misericordia de Dios.
Pastoral de una confesión sanadora
Existe una emergencia de replantear la evangelización sin menoscabo de la integridad del dogma y de la doctrina católica, sino esclareciendo aspectos del misterio de la relación de Dios con los hombres que hagan justicia al amor de Dios por los hombres: “Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4, 16). Esta emergencia pasa por una pastoral muy centrada en Jesucristo, que prime la relación sobre el intercambio, que dote de sentido litúrgico profundo a los fieles y que se apoye en una antropología en la que el ser es antes que el estar, y el estar antes que el hacer. El fiel no debe buscar algo en Dios, sino a alguien.
El rito como esplendor de la misericordia
Lo mismo ocurre cuando un hombre le pide matrimonio a su novia. No basta la información. Hay que expresar la intensidad e importancia del momento en un paisaje adecuado, arrodillándose, ofreciendo un anillo, etc. Estas acciones permiten experimentar intensa y vitalmente la unión afectiva y proyectiva de esas personas. El rito de la confesión, al igual que el de la Misa, es una bella gestualización del encuentro entre el penitente y Dios. Se toman palabras de encuentros entre san Pedro y Jesús que marcaron biográficamente la vida del primer Papa. El penitente, arrodillado, escucha del sacerdote que el acontecimiento de su perdón ocurre en su propio corazón. Además, la fórmula de la absolución apela a la Trinidad, a la Virgen, a los santos, etc., y se imparte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo nombre en el que fuimos bautizados. Todas esas frases no son un protocolo que hay que cumplir, sino la expresión simbólica del acontecimiento del encuentro. Vale la pena preparar la confesión desde esas escenas del evangelio tan expresivas y meditando la fórmula de la absolución. En ese contexto, la confesión de los pecados resulta gozosa y consoladora, porque el penitente experimenta el perdón de las ofensas y el beso en sus heridas. Sale confortado, consolado y deseoso de vivir siempre unido a su Señor.
Hijos frágiles de un Dios vulnerable
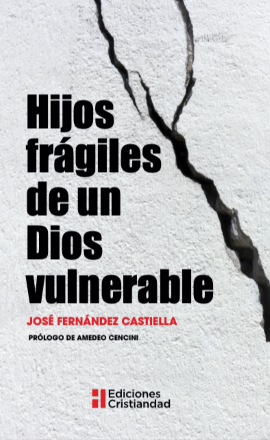
Sacerdote y doctor en Teología Moral. Autor de Hijos frágiles de un Dios vulnerable (Cristiandad, 2025).







