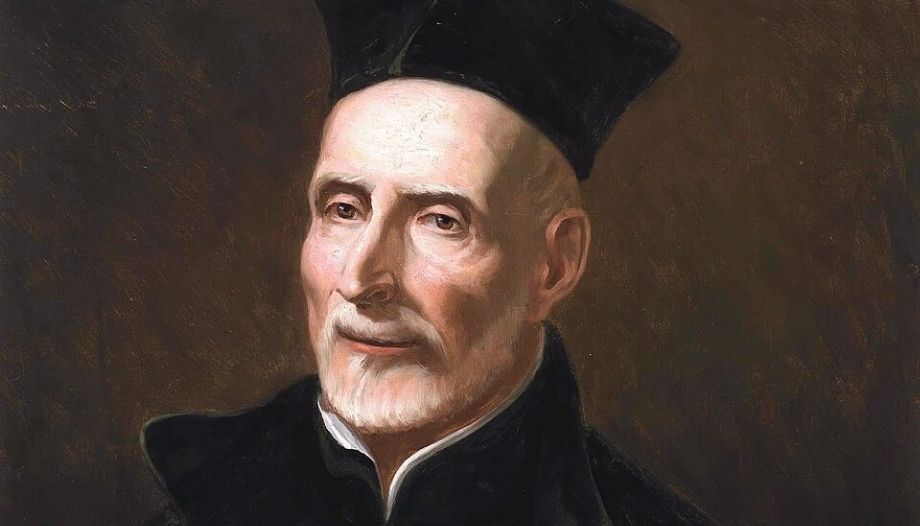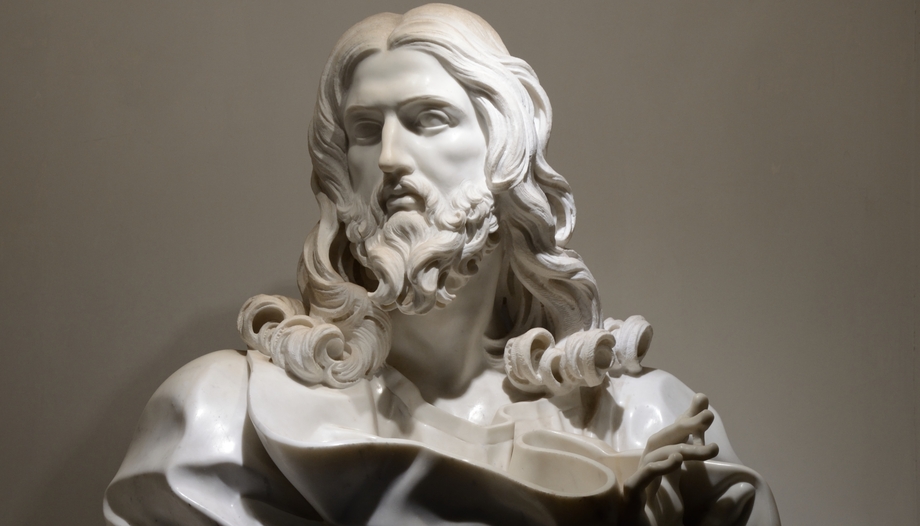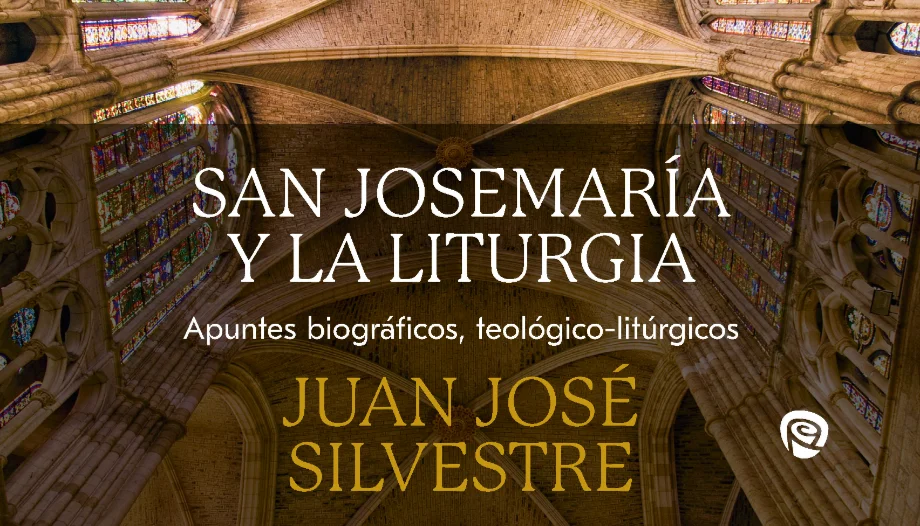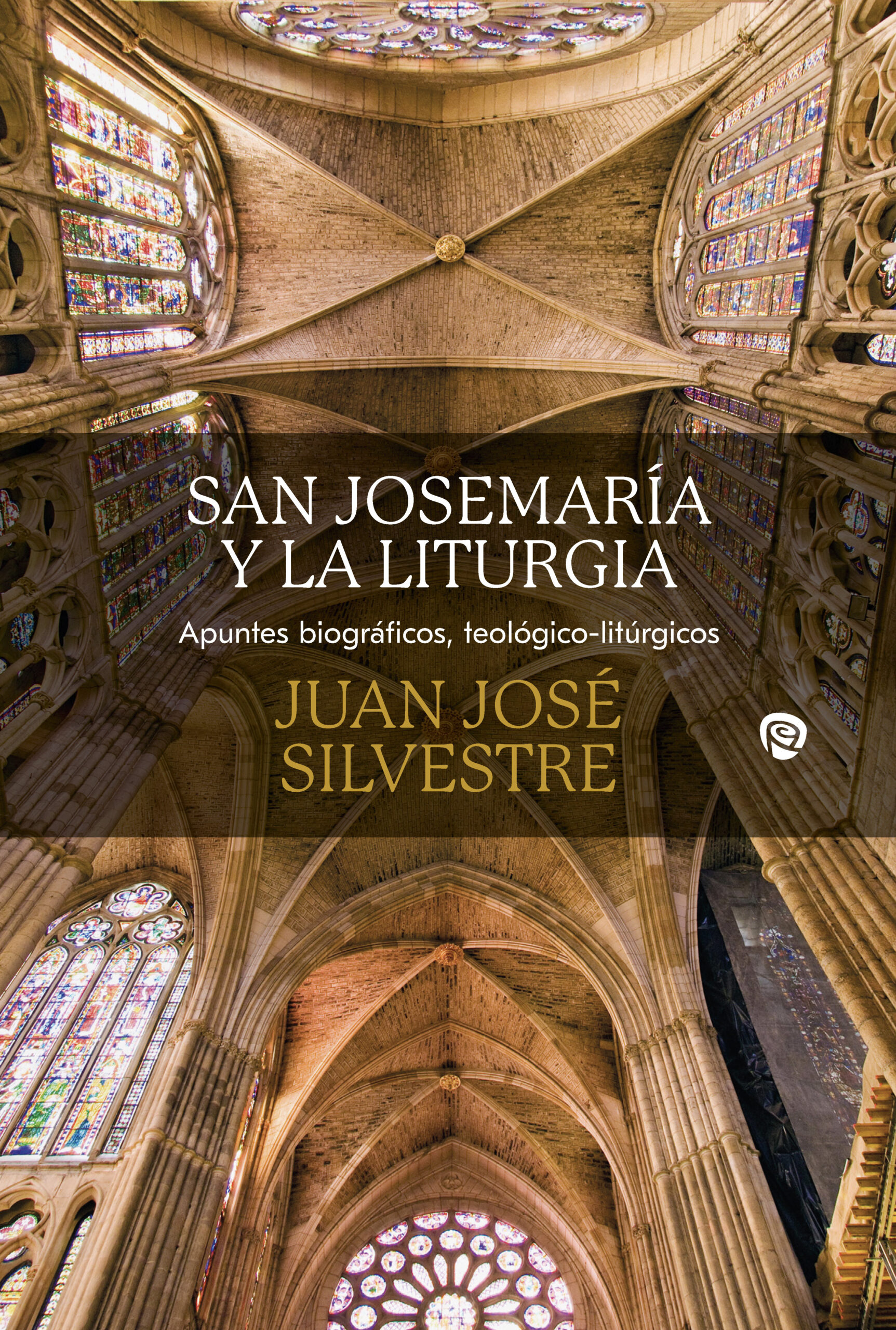A lo largo de la historia de la Iglesia, es común que alguna de las frases pronunciadas o escritas por los santos constituya un alto a la hora de abordar su obra, y en el caso que nos ocupa, san Agustín no es la excepción. No obstante, la misma frase es una sinopsis de toda su vida, de la incesante búsqueda de un «Algo» que le superaba y que no comprendía; de la particularísima carrera de su vida al encuentro de la Verdad, de un giro en la actividad que le había apasionado a lo largo de su existencia para detenerse, dejarse asumir por Aquel de quien había querido escapar, reconocerlo, contemplarlo, amarlo y descansar en Él.
Una carrera vital que descubre un encuentro del que ama con quien se deja amar y resumirá esta experiencia al citar: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. Esta frase condensa el centro de la antropología agustiniana: el ser humano es un buscador de Dios , y en un mundo marcado por la fragmentación interior, la incertidumbre existencial y la prisa, el pensamiento del obispo de Hipona ofrece claves para comprender la condición humana y su apertura al misterio.
Resulta interesante que reconozcamos lo importante que es en la obra de san Agustín el deseo profundo del corazón humano y su vocación particular a la verdad y al amor; en clave cristiana, no hablamos de otra cosa que, de la vocación a la vida de la Gracia, a la vida de y con Dios, con su Hijo Único Jesucristo que se ha presentado como Verdad (cf. Jn 14, 6) y san Juan ha reconocido en Él al Amor (cf. 1 Jn 4, 8).
La experiencia personal del obispo de Hipona es el punto de partida; no se limita a analizar la búsqueda de sentido, sino a asumirla en su testimonio de vida, casi podríamos decir que la obra es dramatizada en carne viva, en su propia persona y así, como él, en los tiempos actuales, muchos hombres continúan —a veces sin saberlo—, la búsqueda de sentido a su propia vida. Releer a san Agustín es entonces, una forma de entrar en contacto con alguien que ha sabido dialogar con la filosofía clásica, la revelación cristiana y con la experiencia existencial, alguien que ha buscado con sinceridad. No veamos su pensamiento como una especie de “arqueología cristiana”, sino como pedagogía espiritual para hoy.
El corazón inquieto: la antropología agustiniana
Partiendo de la revelación, el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26), imagen que ha sido herida por el pecado y que ha producido que el hombre se introduzca en una especie de tensión permanente en la que, aunque está llamado a la comunión con Dios, a su vez, experimenta su fragilidad y su tendencia a buscarse a sí mismo dejando a un lado a Dios y emprende un camino en el que parece que el único objetivo es caminar solo, sin aquel que le ha llamado a la existencia.
La inquietud del corazón humano no es simplemente ansiedad o vacío, sino expresión de una apertura radical ya que está estructuralmente orientado hacia un “más allá” de sí mismo. Para Agustín, el corazón simboliza el centro de la persona: su inteligencia, su voluntad, su memoria y su afectividad. Esa unidad interior, sin embargo, está desordenada si no está centrada en Dios (cf. Confesiones X, 29, 40).
Esta tensión interior es descrita por san Agustín como una lucha entre dos amores: por un lado, identifica el amor propio cerrado al Creador o «amor sui usque ad contemptum Dei», y en el otro extremo, descubre el amor a Dios que ordena y eleva todas las cosas o «amor Dei usque ad contemptum sui» (cf. S. Agustín, De civitate Dei, XIV, 28).
Esta dialéctica es lo que hace que la vida personal se configure, pero también, con ella, la historia y la cultura. Se amplía la antropología agustiniana y se descubre una nota que no es eminentemente filosófica, sino existencial. Vincular la actitud del hombre al Creador al querer alejarse o acercarse a Él, sea que se cierre a su acción o que se le identifique como fundamento de todo por el amor, es ofrecer una antropología en clave teológica. El hombre es peregrino, no nómada; tiene origen y destino; y la inquietud que lo habita no se resuelve con posesiones o saberes, sino con la presencia del Dios vivo.
Para Agustín, el deseo (desiderium), no es defecto que debe suprimirse, sino fuerza que debe ordenarse y purificarse; para él, el deseo es una huella del Creador en la criatura y por ello, lo que Dios ha sembrado en el hombre es el anhelo de lo infinito. Así, toda búsqueda de belleza, verdad y bien es, en el fondo, una búsqueda de Dios, aunque no siempre se reconozca como tal. Afirma san Agustín que “todos quieren ser felices” (De beata vita, I, 4), pero en esta búsqueda de la felicidad, no pocos se pierden buscándola donde no está. El verdadero drama del ser humano consiste en absolutizar los bienes temporales, que lo que realmente hacen es sustituir al Bien Supremo. En este sentido, la conversión es el redireccionamiento del deseo: dejar de amarse desordenadamente a uno mismo (amor sui) y aprender a amar a Dios por sí mismo (amor Dei).
El ansia del corazón y el deseo como anhelo profundo en el interior del hombre no se desligan de la identidad antropológica en sí, va de la mano, están unidos porque el deseo bien comprendido es una vía por la que se alcanza la verdad, esa fuerza que apasiona la búsqueda de lo que llena la vida, la persona y la existencia. Este proceso, que no se limita solo al especto intelectual, implica una transformación del corazón, una forma de pedagogía del deseo transversal a la gracia, la oración y la apertura a la verdad.
En la lógica agustiniana, educar el deseo es encaminarlo a su fuente, no reprimirlo, sino ensancharlo ya que, como afirmó el Papa Benedicto XVI: “en el corazón de cada hombre está inscrito el deseo de Dios” (Spe salvi, 27); de hecho, podemos afirmar que el hombre de hoy no es distinto del de ayer en su sed más profunda. Cambian los lenguajes y las tecnologías, pero no el clamor del corazón: ‘Quiero vivir para algo más grande que yo mismo’, y ese ‘más’ es siempre Dios”.
La interioridad como camino hacia Dios
El Papa Benedicto XVI parece parafrasear lo dicho siglos atrás por san Agustín al reflexionar sobre el hombre insistiendo en un volver dentro, hacia uno mismo y ahí, en el interior de nuestra vida podremos encontrar la esencia de toda la realidad, a la Verdad misma. Decía san Agustín: “No salgas fuera, vuelve a ti mismo; en el interior del hombre habita la verdad” (De vera religione, 39,72). Esta llamada a la interioridad sigue siendo actual en una cultura saturada de ruido, imágenes y superficialidad, donde se corre el riesgo de perder contacto con uno mismo y, por ende, con Dios; una realidad donde el egoísmo, la vanagloria, el consumismo, el bien estar, la inmoralidad, las apariencias carentes de sinceridad y verdad parecen estar a la orden, es, en última instancia, un mundo en el que se ha dejado sitio para todo y para todos, menos para la Divinidad.
La interioridad agustiniana es apertura a una presencia: Dios está más dentro de mí que yo mismo (interior intimo meo, cf. Confesiones, III,6,11). Para encontrarlo, el hombre necesita silencio, escucha y verdad. El itinerario agustiniano hacia Dios invita a asumir los propios límites, recordar las propias heridas y contemplar la misericordia. Esta visión se complementa con su doctrina sobre la memoria (memoria sui), que san Agustín considera una especie de “cámara interior” donde reside el pasado, y también la huella de Dios. La memoria se convierte en lugar teológico, espacio donde se reencuentra al Creador, que nunca ha dejado de acompañar a su criatura. Desde esta perspectiva, la oración no es una petición vacía y sin sentido, por el contrario, la oración entra en la dinámica de relación, puesto que es un diálogo existencial. Es el espacio donde el deseo se purifica, la voluntad se ordena y la persona se unifica. Como dirá más tarde santo Tomás de Aquino, siguiendo a san Agustín: oratio est interpretatio desiderii (Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 83, a. 1, ad 2).
Los desafíos del hombre moderno
El pensamiento de san Agustín sigue siendo profundamente actual porque no parte de teorías abstractas, sino de la experiencia concreta del corazón humano, una experiencia que es constante, continua y siempre nueva, abierta a realidades de cada tiempo y dispuesta a conducir a quien lo desee a una dinámica de encuentro. En un mundo donde muchos viven dispersos, sin un centro estable o peor aún, un mundo donde no se sabe qué es el centro o el referente vital que empuje nuestros actos, sin un horizonte claro de sentido, en medio de todo esto, la visión agustiniana ofrece una palabra luminosa.
Hoy, como en el s. IV, el hombre corre el riesgo de absolutizar lo inmediato, de buscarse a sí mismo sin trascendencia. El agustinismo invita a redescubrir que el ser humano solo se encuentra saliendo de sí y abriéndose a Dios. Su mensaje es también profundamente pastoral: no se trata solo de “pensar en Dios”, sino de “amarlo”, y dejarse amar por Él y por Él, amar al prójimo, a quien nos rodea, a quien está presente en el día a día.
La pedagogía del deseo que propone san Agustín es una vía de evangelización: no parte de la imposición de ideas, sino de acompañar los deseos del corazón humano, ayudando a descubrir que, en el fondo, éstos apuntan a Dios. En este sentido, la antropología cristiana, lejos de reprimir la libertad, la libera de sus falsos absolutos y con ello, es capaz de reorientar la vida ya no a un tener o poseer lo que fenece, sino esforzarse por recibir aquello que perdura hasta la eternidad. El consumismo es un acto pasajero, una tienda de comercio que induce a gastar recursos —no sólo económicos—, en aquello que no tiende hacia la eternidad.
El pensamiento agustiniano puede dialogar fecundamente con la psicología, la literatura y la filosofía contemporánea. La búsqueda de sentido, la experiencia del sufrimiento, el anhelo de unidad interior y la sed de verdad siguen siendo, como ayer, lugares donde el Evangelio puede encarnarse. Con lo anterior, la propuesta agustiniana no es una teoría del pasado —insisto—, sino una luz para el presente. El hombre moderno, como el de cualquier época, es un ser que desea, busca y anhela plenitud; y en medio de tantos caminos, san Agustín recuerda que solo en Dios ese corazón inquieto encuentra descanso.
Volver a Agustín es redescubrir que la fe cristiana no es carga, sino respuesta; respuesta al deseo más verdadero del ser humano y que la búsqueda de Dios no está reñida con la libertad, sino que la plenifica, hace arder el corazón en una constante búsqueda del Amor, abriendo la experiencia del encuentro y con él, el de la santidad porque no es la ausencia de deseo lo que nos hace santos, sino el deseo purificado del Espíritu; Dios nos quiere con un corazón que arda, no con un corazón apagado. La pasión agustiniana por la verdad, su honestidad intelectual y su humildad existencial siguen inspirando a quienes, en medio de ruido y confusión, escuchan la inquietud de su corazón y reciben la fuerza para no huir del mundo aprendiendo de san Agustín que el corazón, para estar en paz, debe aprender a latir al ritmo de Dios, en esto consiste finalmente la búsqueda de Dios, estar con Él, entregarse a Él, dejarnos asumir por Él, para vivir eternamente con Él.














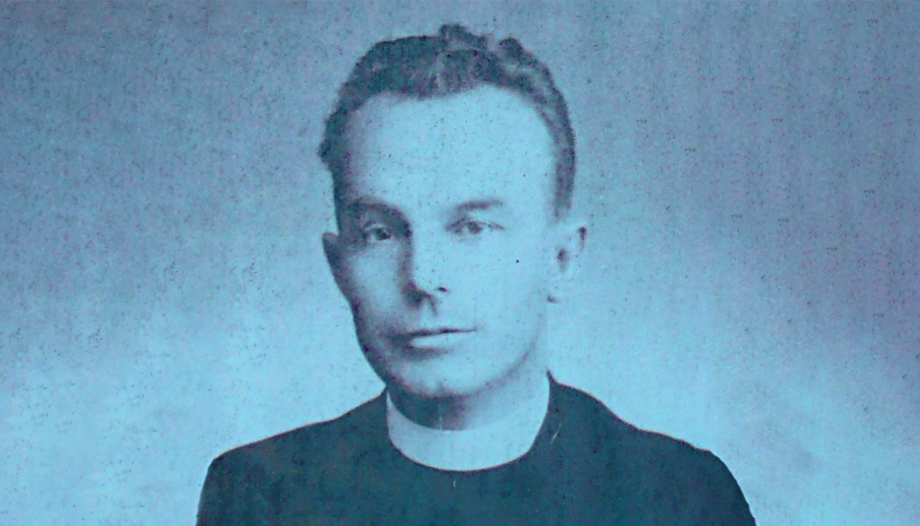





 200 cristianos asesinados en Nigeria y el silencio de la prensa generalista española
200 cristianos asesinados en Nigeria y el silencio de la prensa generalista española