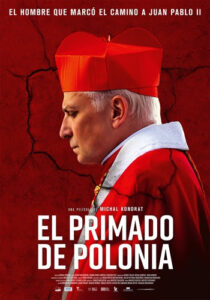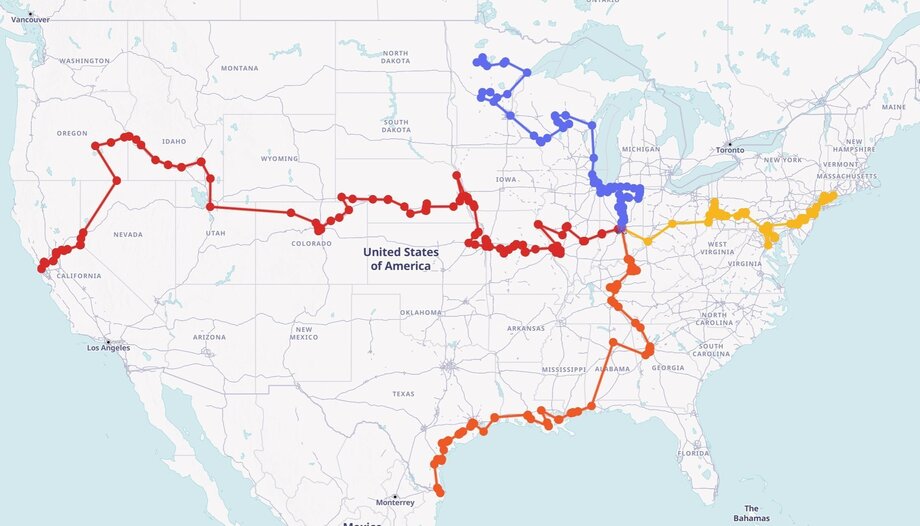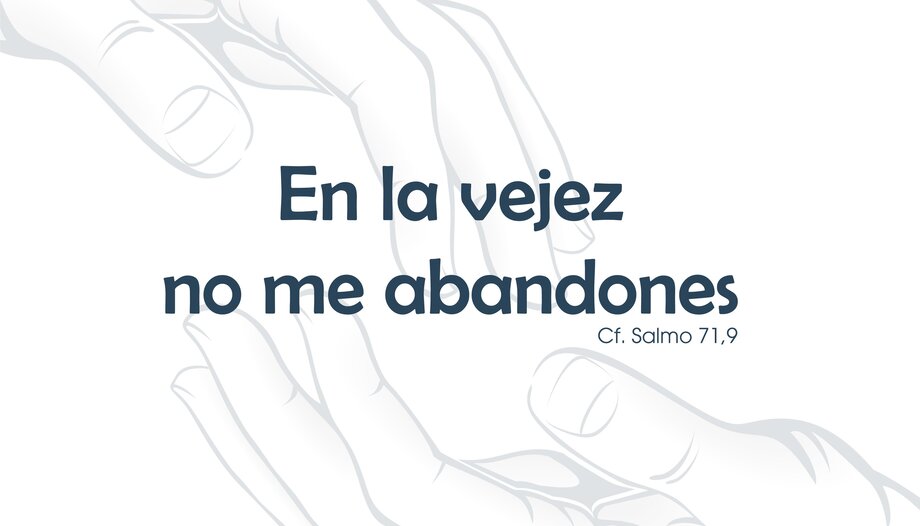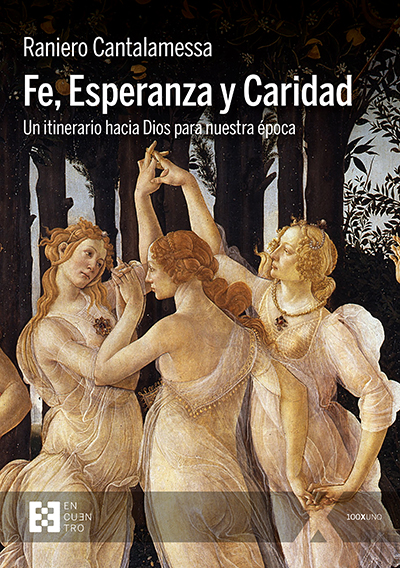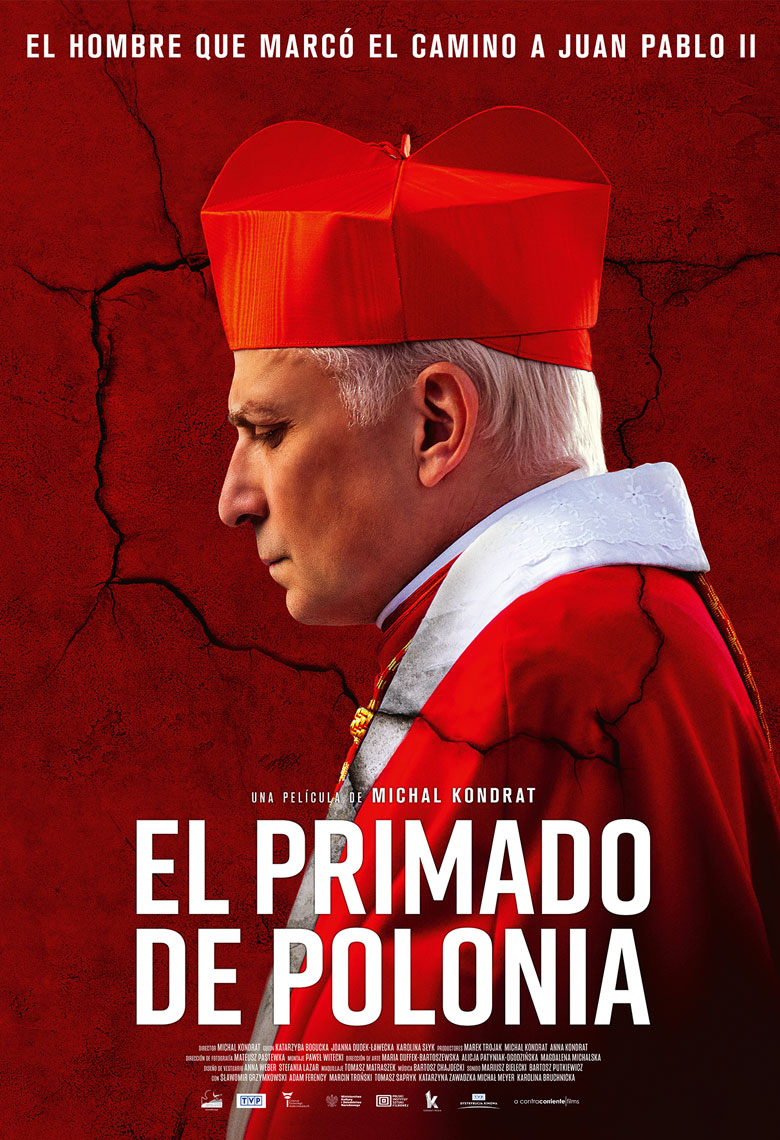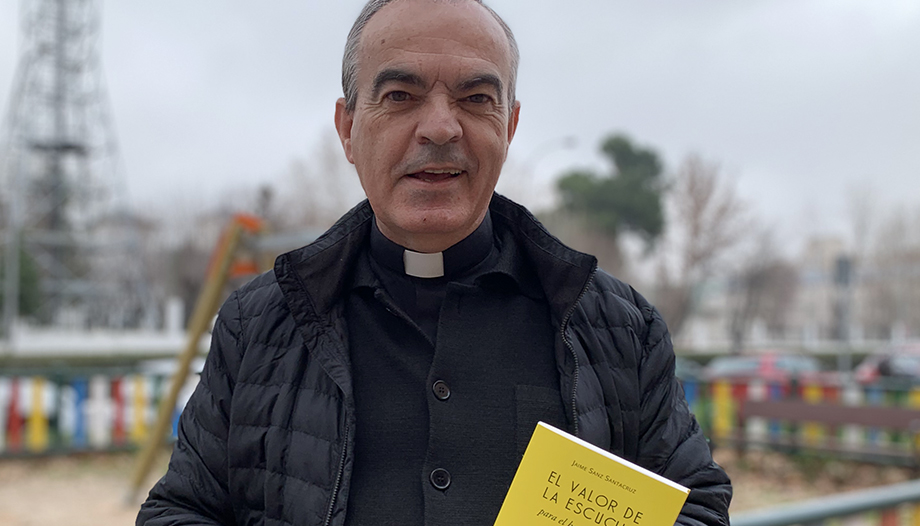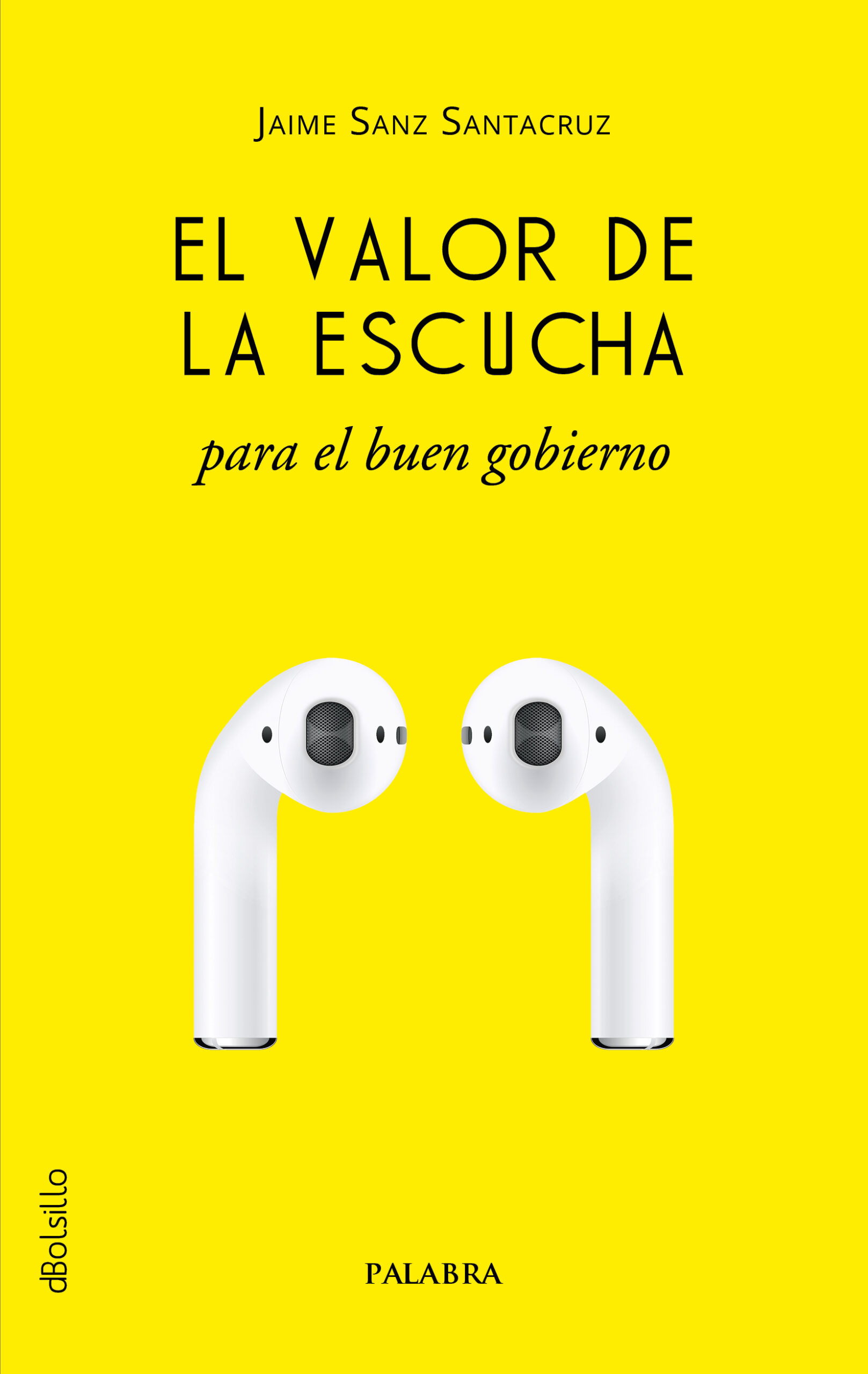El ex profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia), José María Martínez, afrontó desde 2010 un proceso por pederastia iniciado por el alumno Juan Cuatrecasas Cuevas y su familia, en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que terminó con una condena de dos años del Tribunal Supremo. En paralelo, la Santa Sede cerró su caso en 2015 por falta de pruebas, aunque se ha reabierto un nuevo proceso canónico. Ahora, el ex profesor ha demandado al obispo instructor de este proceso.
1) José María Martínez Sanz fue tutor del alumno Juan Cuatrecasas Cuevas entre 2008 y 2010, año en que éste dejó el colegio sin que todavía hubiera surgido ninguna acusación de abusos. Martínez Sanz es laico numerario del Opus Dei, según fuentes jurídicas.
2) El profesor Martínez asegura en su blog que su alumno Juan Cuatrecasas tuvo “mala salud desde pequeño. […]. Yo todavía no le conocía”. Recuerda, además, que “cuando empecé a darle clase, sus ausencias se repitieron en muchas ocasiones durante ese primer trimestre, y “en los cursos de primaria faltaba con frecuencia a clase por malestar general”, añade el tutor.
3) Sin embargo, en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Bizkaia años más tarde, no se consideró el estado de salud del menor desde antes del curso 2008/2009, ni un eventual absentismo escolar, “negado por el acusador”, Juan Cuatrecasas, “y por sus padres”, y “sostenido reiteradamente por la defensa” (José María Martínez), “y por numerosos testigos”.
4) Cuando el alumno Juan Cuatrecasas tuvo una operación de apendicitis en el Hospital de Cruces, el 1 de diciembre, el entonces profesor y tutor fue a visitarle con dos compañeros suyos, y asegura en su blog que “tanto él como la familia agradecieron el gesto y ahí comenzó lo que yo creía una relación cordial. De hecho, me invitaron a comer a su casa un par de veces”. En su nuevo centro, el alumno Cuatrecasas volvió a manifestar síntomas similares a los que tuvo en 1.º de la ESO y en cursos anteriores, añade el ex profesor.
5) Años más tarde, el propio Juan Cuatrecasas hijo “ha afirmado públicamente que ha estado muy mal” (Diario Vasco, 5-10-2018); y “su padre explicó también en una entrevista en Radio Euskadi en enero de 2013 que no contó las cosas de un día para otro, sino que su mujer estuvo durante meses ‘tirando del hilo’. En cualquier caso, lo que puedo jurar es que yo soy inocente de lo que se me acusa”, ha escrito José María Martínez.
Comienzan las acusaciones
5) En junio de 2011, los padres de Juan Cuatrecasas acudieron al colegio del profesor MartínezSanz, según éste para “denunciar el acoso informático [a través de la red Tuenti] y otro previo, personal, durante los cursos 2008-2010, del cual, según manifestaron al subdirector del colegio, Imanol Goyarrola, creían que yo era el organizador. Hubo ocho acusados por la familia y la Fiscalía de Menores imputó a dos alumnos. También se puso todo en conocimiento del Departamento de Educación del Gobierno Vasco […]. Desde entonces las imputaciones que me han hecho han sido cada vez más graves”.
6) El ex profesor Martínez explica que cuando fue acusado por la familia, desde el colegio hablaron formalmente con él para advertirle de la seriedad de la situación, y que defendió en 2011 lo que defiende en 2023: que es inocente. Se ofreció a hablar con la familia Cuatrecasas para explicar su versión, pero en la dirección del colegio le indicaron que [los padres] no deseaban hablar con él.
7) En diciembre de 2012, a raíz de informaciones aparecidas en el diario El Mundo, la Fiscalía Superior del País Vasco abrió diligencias sobre un pretendido delito de abusos sexuales cometido por Martínez Sanz en los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010. El 2 de septiembre de 2013, el Fiscal Superior acordó el archivo de las diligencias tras meses de investigación, por falta de pruebas.
8) En 2015, cinco años después de la salida del colegio del alumno, se acusó al entonces profesor de haber inducido al alumno a la ”autosodomización”. José María Martínez ha negado todas las acusaciones.
Cuatrecasas vs. Martínez
9) El matrimonio Cuatrecasas ha culpado al ex profesor de su hijo de carecer de remordimiento y vergüenza por no pedir perdón. Sin embargo, José María Martínez afirma que “no puedo pedir perdón porque mi inocencia no es negociable”.
10) Desde hace unos años, Juan Cuatrecasas Asúa, padre del entonces alumno, es diputado socialista por La Rioja, y preside la Asociación Infancia Robada, que “reivindica mejoras en el acompañamiento, reconocimiento y reparación” de los que “un día fueron maltratados por adultos, siendo aún niños y niñas, en pleno proceso de la forja de sus personalidades”. Juan Cuatrecasas padre mantiene desde el principio que “lo que le preocupa de verdad es lo que pidieron desde el principio: un reconocimiento público y expreso de los hechos y un resarcimiento moral de la víctima [se refiere a su hijo] mediando un perdón público y sincero” (elDiario.es).
11) José María Martínez, por su parte, asegura que lleva “doce años haciéndose la pregunta de por qué me acusa Juan [hijo] de unos hechos que no he cometido. Lo que afirma sólo sucedió en su cabeza. Me parece que esta desgracia no se debe a una sola causa. Por un lado, están sus problemas de salud; por otra parte, el bullying o acoso que le hicieron sus antiguos compañeros”.
La Santa Sede estudia y cierra el caso
12) A raíz de una denuncia de los hechos ante la Santa Sede el 15 de septiembre de 2014, el Papa envió una carta al acusador, Juan Cuatrecasas, en la que le manifestó su cercanía y le anunció la apertura de “un juicio canónico al educador y al colegio”. Secundando el deseo del Santo Padre, la Congregación para la Doctrina de la Fe investigó los hechos denunciados por la familia, a pesar de que el profesor no era clérigo, y de que en el Derecho penal canónico vigente entonces –reformado en 2021–, el único delito canónico de abuso existente, tipificado en el canon 1395 párr. 2, era el del clérigo que lo cometía contra un menor. La conclusión de la Congregación fue el cierre del caso por falta de pruebas, cosa que hizo el 9 de octubre de 2015, con el mandato de restablecer “el buen nombre y la fama del acusado”.
Condena de la Audiencia vizcaína y rebaja del Supremo a 2 años
13) En paralelo, en junio de 2015, el alumno inició un procedimiento penal en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que dictó sentencia condenatoria el 13 de noviembre de 2018. La Audiencia condenó al acusado a una pena de once años de prisión por un delito continuado de abuso sexual. El único testimonio de cargo que sirvió de base a la condena fue el del acusador. Juan Cuatrecasas Asúa había dicho: “Esperamos una sentencia firme condenatoria. Esperamos justicia y reconocimiento público y expreso de una víctima, nuestro querido hijo, y de todas y cada una de las víctimas que por desgracia existen en muy alto número. También un resarcimiento moral mediando una petición de perdón, pública y sincera. Es algo que hemos pedido desde el minuto uno y que aún estamos esperando”.
14) José María Martínez recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que rebajó la condena de once a dos años, en sentencia de 21 de septiembre de 2020. El Supremo “no manifestó estar de acuerdo con los dos años de pena finalmente expuesta, sino que –por el respeto debido a la “soberanía valorativa” de la Audiencia–, se abstuvo de llevar a cabo una sustitución total de su estimación probatoria”, ha escrito el jurista Fernando Simón Yarza en un dictamen fechado el 9 de noviembre de 2022, escrito “pro bono y motu proprio”, sin retribución económica alguna. En el dictamen. Simón Yarza recurrió “a los principales instrumentos jurídicos de derechos humanos y libertades fundamentales”.
15) El acusado, que ha seguido manteniendo su inocencia, impugnó la sentencia ante el Tribunal Constitucional, aunque su recurso fue inadmitido el 13 de mayo de 2021, por no haberse acreditado su “especial trascendencia constitucional”. Fernando Simón señala en su dictamen que esta inadmisión no implica “valoración negativa alguna sobre las razones de fondo de los recurrentes”.
16) Sobre la condena del Supremo, el profesor Jose María Martinez ha escrito en su blog: “En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dejó mi condena en dos años, por lo que no tuve que ingresar en prisión. Ese día lo recuerdo como especialmente agridulce. Por un lado, evité la cárcel pero, por otro, se me seguía declarando culpable de unos actos que no he cometido”.
Nuevo proceso canónico
17) Tras la decisión de la Congregación vaticana, actual Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de 2015, la familia Cuatrecasas deseaba que el Papa Francisco decidiera reabrir el caso para “reponer el buen nombre” de Juan Cuatrecasas, al que siguen considerando ‘víctima de abusos’. En junio de 2022, el Papa recibió a Juan Çuatrecasas hijo, le escuchó, recabó la documentación sobre el caso, le pidió “perdón en nombre de la Iglesia”, según se ha publicado, y tomó la decisión de reabrir el proceso canónico.
18) En paralelo, el Papa concedió alguna entrevista en la cadena La Sexta al periodista Jordí Évole desde 2019, quien mantuvo contactos con la Santa Sede como preparativos del documental que editaría y que vería la luz en abril de 2023 en Disney+, en el que participó el joven Juan Cuatrecasas.
19) El 15 de septiembre de 2022, el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, anunció que el Papa Francisco había considerado oportuno ordenar la instrucción de un nuevo proceso canónico, encomendado a Monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín. Con el proceso, “se pretende depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”, según una nota pública del obispo de Bilbao.
20) Juan Cuatrecasas padre valoró “la actitud de rectificación por parte del Vaticano”, y su esperanza, según manifestó, “es que el Vaticano haga lo que tenga que hacer, reponga el buen nombre de mi hijo, dicte la sentencia condenatoria que tiene que dictar”.
Carta de Monseñor Satué
21) Unos días más tarde, el 26 de septiembre, Mons. José Antonio Satué se dirigió al investigado, José María Martínez, ”en calidad de Delegado de la Santa Sede para instruir el procedimiento canónico referido a las denuncias presentadas por el Sr. Juan Cuatrecasas Cuevas contra usted”. En la carta se le informaba del inicio de un procedimiento administrativo penal, a tenor del canon 1720 del Código de Derecho Canónico, por un delito contra el sexto mandamiento con un menor, tipificado en el canon 1398 párr. 1-2”.
22) Monseñor Satué informó al investigado en la misma carta de que “el Santo Padre ha dispuesto que se aplique la ley actualmente vigente y no aquella del momento en que se pudieron haber cometido los hechos, derogando cuanto prevé el canon 1313 párr. 1)”. Este precepto recoge el principio de la irretroactividad penal en los siguientes términos. “Canon 1313 párr. 1. Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha de aplicar la ley más favorable para el reo”.
23) Por último, el delegado instructor manifestó al investigado lo siguiente: “Finalmente, como hermano en la fe, me permito recomendarle con todo respeto que si, por las circunstancias que fuese, usted hubiera defendido su inocencia de forma incierta, contemple este procedimiento como una oportunidad para reconocer la verdad y pedir perdón al Sr. Juan Cuatrecasas Cuevas y a su familia”.
24) El catedrático Fernando Simón Yarza, citado en el punto 14, ha entendido que, considerando el decreto y las presuntas irregularidades que ha denunciado el procesado, existe una voluntad deliberada de condena por parte del juez.
Declaraciones de Jordi Évole y aval al juez instructor
25) En los primeros meses de 2023, Jordi Évole y Màrius Sánchez, directores del documental que emitiría Disney+ el 5 de abril, estuvieron en la cadena SER. Jordi Évole dijo: “En el documental hay una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, cuyo caso fue cerrado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la institución que desde la Iglesia se ocupa de tocar estos temas, y el Papa se comprometió –y sabemos que es así porque después nos lo ha comentado–, se comprometió a volver a abrir ese caso que estaba cerrado. Yo creo que ése es el momento culminante para mí, lo que hace que este proyecto valga la pena”.
26) Algo más adelante, el 31 de julio, la Santa Sede rechazó las alegaciones del ex profesor José María Martínez, en una resolución firmada por el prefecto de la Signatura Apostólica, cardenal Dominique Mamberti, en la que ordenaba la destitución de sus abogados, al carecer de «capacidad» para representar a su cliente, informó, entre otros medios, Religión Digital, para quien la decisión suponía «un espaldarazo al trabajo llevado a cabo por el obispo de Teruel, José Antonio Satué».
27) A medida que avanzaba el nuevo proceso canónico, José Maria Martinez escribió en su blog: “El pasado lunes 13 de noviembre [2023], se reunieron mi nueva abogada y el Delegado, Mons. Satué. Yo no acudí porque era un acto muy formal, técnico, y porque sigo desconfiando de la imparcialidad de quien me juzga. Creo que una injusticia así debería hacer reflexionar a cualquier persona de bien, más si espera ser juzgado al final de su vida. El encuentro fue un nuevo despropósito jurídico, un paso más en la deslegitimación del derecho canónico y en el abuso de poder que se está llevando a cabo”.
28) El investigado considera que “el Delegado, como ha establecido el Tribunal de la Signatura Apostólica de Roma, ha modificado el derecho sustantivo”, es decir, “durante el partido han cambiado las normas de juego. Ya no se juzga si soy inocente o culpable sino que, dando por hecho lo segundo, se valora si la Prelatura del Opus Dei debe expulsarme de la institución”. “Mi abogada”, añade, “le preguntó al Delegado por qué este cambio. No hubo respuesta. […]. Como el derecho canónico no me podía condenar, ahora se inventan un procedimiento alternativo para que sea el Opus Dei el que me condene y ellos se laven las manos”, escribe el ex profesor.
En cuestión el derecho de defensa
29) En el proceso canónico, el delegado instructor “no entregó sino que dejó ver a mi abogada la acusación, una carta de Juan Cuatrecasas de 2023 en la que describe los mismos hechos que ya juzgó la Audiencia de Bizkaia y que desestimó el Supremo español en su gran mayoría. […]. Ahora, tres años después de esa resolución, quieren juzgarme por los mismos hechos. De ésos, los más graves, el Tribunal Supremo no los consideró probados, pero eso al Delegado le da igual”, ha señalado el investigado Martinez Sanz.
30) El ex profesor objeta otro asunto. “No me han entregado el Decreto que justifica este proceso, el que firmó el Papa en agosto de 2022”. […]. “Lo que se consigue es acabar con otro derecho fundamental: el de legítima defensa. Mi abogada tuvo que copiarlo a mano. Ni siquiera se le permitió tomar una foto”.
31) El dictamen del profesor Simón Yarza, citado en el punto 14, concluía subrayando a finales de 2022 dos aspectos. En primer lugar, “si el proceso canónico que pretende instruirse sobre el caso Cuatrecasas-Martínez se sustanciase ante cualquier jurisdicción estatal perteneciente a la comunidad internacional […], no tendrá la más mínima posibilidad de seguir adelante. Sería cerrado de inmediato por numerosos vicios, algunos de una gravedad tal que permiten hablar de un pseudoproceso”. En segundo lugar, el jurista consideraba que “la Santa Sede debería cerrar inmediatamente esta actuación”.
Como conclusión, el jurista citaba un discurso del Papa Francisco de 15 de diciembre de 2019, al XX Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal: “El reto actual para todo penalista es el de contener la irracionalidad punitiva, que se manifiesta, entre otras cosas, […]. en la ampliación del alcance de la pena (…) y el repudio de las garantías penales y procesales más elementales”.
32) Por otra parte, Juan Cuatrecasas Asúa declaró a finales de diciembre del año pasado, en una entrevista a la familia, que “se hizo una investigación tramposa que se abrió en falso y se cerró en falso [la del Vaticano]. Lo que el Papa ha hecho, con una sentencia condenatoria del Supremo, es abrir una investigación” […]. “El Vaticano ha tomado esta decisión para que la Iglesia no quede en entredicho” (Deia, 27-12-2023).
33) Juan Cuatrecasas señaló también que “hay casos lamentables con sentencias firmes por vía penal, como el de Gaztelueta, pero no es el único, en los que el pederasta y su entorno se permiten el lujo de seguir faltando al respeto a su víctima. Creemos que la Fiscalía debería actuar de oficio” (religióndigital, 27-12-2023).
34) En febrero de este año, en el Seminario de Pamplona, el delegado instructor monseñor José Antonio Satué tomó declaración a personas propuestas por la defensa del ex profesor, en presencia de notario, informó Religión Confidencial. Declararon Imanol Goyarrola e Iñaki Cires, ex directores del colegio Gaztelueta; Imanol Tazón, inspector del departamento de Educación del Gobierno Vasco; y María José Martínez Arévalo, psiquiatra con consulta en Pamplona.
35) Junto a esta cronología, pueden encontrar una información con fuentes jurídicas sobre la demanda civil presentada por el ex profesor José María Martínez contra el delegado del nuevo proceso canónico, Monseñor José Antonio Satué. Martínez Sanz considera que se está lesionando gravemente su derecho fundamental al honor. La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona.
El autorFrancisco Otamendi 




 Concilium Sinense: un siglo de historia y profecía para la Iglesia católica en China
Concilium Sinense: un siglo de historia y profecía para la Iglesia católica en China